
‘Abrazos, no balazos’: la estrategia de seguridad de AMLO, ¿se distinguió de la de Calderón? ¿Qué resultados tiene?
El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió en Sinaloa la frase “abrazos, no balazos” que mencionó desde 2012 para promover su estrategia de seguridad. Destacó que “son buenos los resultados” a pesar de la propaganda en contra.
Esto por críticas de opositores como la candidata Xóchitl Gálvez, quien acusa en sus mítines rumbo a la elección del 2 de junio que los abrazos también han sido para los criminales, aunque como tal el mandatario nunca ha dicho esa frase textualmente.
Desde finales del sexenio de Felipe Calderón, para diferenciarse del panista, López Obrador dijo que en lugar de la fuerza su gobierno apostaría por programas sociales para alejar a los jóvenes de la delincuencia, además de cambiar el enfoque criminalizante ante el consumo de drogas.
“En el caso que nos ocupa de la violencia y de la inseguridad pública, podemos resumir: Abrazos y no balazos”, refirió.
Ese cambio de estrategia se reflejó en menos enfrentamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y menos personas fallecidas a manos de las Fuerzas Armadas que en sexenios anteriores; además de menos personas detenidas por narcotráfico, y un nivel menor de aseguramiento y erradicación de drogas como la mariguana.

Elaboración propia con datos de la Sedena
Sin embargo, también hay datos como que en 2022 los homicidios fueron la primera causa de muerte de personas jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y hechos como que durante su gobierno se incumplió la promesa de un nuevo enfoque ante el consumo de drogas, al mantener un discurso estigmatizante.
Además, López Obrador no sólo mantuvo al Ejército en las labores de seguridad pública –aunque en campañas como la de 2012 habló de retirarlo de esas funciones-, sino que le transfirió un nivel récord de funciones que antes correspondían a civiles, como lo documenta el informe ‘Transferencia de Facultades de las Fuerzas Armadas 2018 – 2020’ de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Y la nueva corporación de seguridad que surgió en su mandato, la Guardia Nacional, también mantuvo una mayoría de elementos militares. El mandatario apostó porque estuviera bajo control del Ejército.
“Es una política que en lo fundamental no sólo profundizó la militarización para entregar el 100% de la función de seguridad pública federal a corporaciones armadas, sino que además se acompañó de otras medidas tremendamente punitivas que no se habían, digamos, expandido en esa magnitud en sexenios anteriores, aunque evidentemente sexenios anteriores lo inauguraron”, comenta Lisa Sánchez, directora ejecutiva de la organización MUCD.
Entre esas medidas punitivas, Sánchez menciona el “sobreuso de la prisión preventiva oficiosa, la criminalización de la migración”, y el “bloqueo” de una reforma de la política de drogas o la regulación de la canabis.
Ante las críticas sobre su estrategia, el gobierno de López Obrador defiende que se revirtió la tendencia al alza en asesinatos que tuvieron el sexenio de Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo cual es cierto, con una baja de 12% en los homicidios dolosos comparando 2018 con 2023, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Elaboración propia con datos del Inegi
Pero también lo es que siguen matando en promedio en el país a 80 personas cada día, y que se siguen registrando “más de 2 mil víctimas mensuales desde 2016, sin tener una disminución significativa”, según un análisis de MUCD.
Además, se han alcanzado niveles récord de víctimas de extorsión, e informes como el de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos muestran que en años como 2021 se dieron también cifras récord de desplazamiento interno forzado.
Fueron 28 mil 943 personas, en particular en los estados de Michoacán y Zacatecas. De hecho, casi la mitad (47%) de las personas desplazadas internamente por la violencia en México en 2021 vivían en Michoacán, según el Informe “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”.
Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
AMLO usó la frase desde 2012, al terminar el sexenio de Calderón
“No voy a cometer el error que se cometió de iniciar una guerra en contra de la delincuencia sin tener conocimiento de causa, sin tener un buen diagnóstico, sin saber que se iba a enfrentar eso”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en abril de 2012, para desde entonces insistir con ese dicho en sus mítines y conferencias.
En aquel momento llegaba a su fin el sexenio de Felipe Calderón, en el que se alcanzaron niveles récord de enfrentamientos de las fuerzas armadas con grupos criminales, así como de decomisos y detenciones de narcotraficantes, aunque también se duplicaron los homicidios dolosos y se incrementaron las denuncias de víctimas que no tenían alguna responsabilidad en actividades criminales, pero que habían muerto en el fuego cruzado de la “guerra”.

Elaboración propia con datos de la Sedena
En ese contexto López Obrador planteó “abrazos, no balazos”. Aunque, como ya mencionamos, en varios momentos ha mantenido un enfoque punitivo.
Y en la opinión de Lisa Sánchez, tampoco se terminó de priorizar a la gente en una política de seguridad ciudadana y se optó una política de seguridad nacional que pone al centro al Estado y sus instituciones, como el Ejército y la Guardia Nacional.
“El fraseo fue desafortunado desde el mismo uso por el propio presidente, en tanto que, si bien quería capturar el espíritu de un cambio de rumbo de política, ese cambio de espíritu nunca llegó”.
Hay menos enfrentamientos, aunque más letalidad
En la conferencia de prensa del 22 de septiembre de 2022, López Obrador mencionó que hay quienes les llaman “blandos” cuando insiste con su frase “abrazos, no balazos”.
Entonces defendió que las Fuerzas Armadas evitan caer en provocaciones, aunque la letalidad del Ejército bajo su mandato ha sido más alta que con Enrique Peña Nieto o Calderón.
“La proporción es de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en esta administración, mientras que en el sexenio de Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3”, refiere el informe A(r)madas y letales, de Data Cívica e Intersecta.
Ahí se detalla que para los periodos 2007-2011 y 2017-2020 hubo un total de 6 mil 934 enfrentamientos violentos entre autoridades y civiles. Siendo 2011, con Felipe Calderón, el año en que se alcanzó el pico de estas confrontaciones.
En respuesta vía Transparencia, la Marina indicó que entre 2010 y 2022 murieron 518 civiles al enfrentarse a sus elementos, y de esa cifra la mayoría de los decesos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siendo 2017 el año con la cifra más alta, 115.
La Guardia Nacional, en tanto, de 2019 a 2022 reportó 282 civiles fallecidos, según una respuesta en la PNT.

Elaboración propia con datos de la Semar
Bajan detenciones
En el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno los datos en los que se cita como fuente a la Fiscalía General de la República muestran un descenso en las detenciones de personas por narcotráfico a manos de autoridades federales.
De 2019 a 2022 se registró un promedio de 16 mil 630 detenciones anuales. En el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, el promedio fue de 23 mil 301; y de 2007 a 2010, con Felipe Calderón como presidente, el promedio fue de 33 mil cada año.

Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Si solo se toman en cuenta los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre personas puestas a disposición por delitos de la salud, el promedio de 2019 a 2021 fue de 9 mil 971, considerando la pandemia; de 2013 a 2015, el promedio anual fue de 14 mil 844, y de 2007 a 2009, de 23 mil 634, según una respuesta vía transparencia.
En el mismo documento del Quinto Informe de Gobierno, otro apartado asegura que del 1 de diciembre de 2018 a junio de 2023 “el número de personas detenidas relacionadas con el tráfico de drogas fue de 74,654, se incrementó en 130.5% respecto de los 32,387 de la pasada administración”, y se cita como fuente a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
Pero esto no coincide con los datos del Anexo Estadístico ya mencionado, y en respuestas vía transparencia la propia Sedena refiere que de 2019 a marzo de 2023 había detenido a un total de 31 mil 396 personas, incluso sin diferenciar cuántas aprehensiones habían sido por narcotráfico, por armas o alguna otra causa.
La Marina, en tanto, también vía transparencia indicó que de 2019 a 2023 detuvo a 3 mil 376 personas “presuntos infractores detenidos en flagrancia del delito y aseguramientos de drogas”. Del 5 de enero de 2020 al 13 de mayo de 2023, en tanto, sin distinguir por tipo de crimen la Guardia Nacional sólo detuvo a 4 mil 310 personas, según una respuesta que dio en la PNT.

Elaboración propia con datos del quinto informe de gobierno
Menos aseguramiento de drogas y pistas clandestinas
En el caso de erradicación de cultivos de mariguana, de 2019 a 2023 nunca se superaron las 3 mil hectáreas, lo que contrasta con las más de 13 mil que se erradicaron anualmente de 2007 a 2011, cuando gobernó Felipe Calderón. De hecho, en 2007 se alcanzó el máximo de 23 mil 315.
El promedio de hectáreas erradicadas de 2019 a 2021 fue de 2,239; mientras que de 2013 a 2015 fue de 5 mil 728, y de 2007 a 2009 de 19 mil 559.

Elaboración propia con datos del quinto informe
Sobre kilos de cocaína, la FGR contabilizó un promedio anual de 16 mil 459 de 2019 a 2021; entre 2013 y 2015 de 7 mil 110, y de 29 mil 718 entre 2007 y 2010.
En cuanto a vehículos asegurados por autoridades federales, como parte del “Esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico”, de 2019 a 2022 se observó un promedio de 11 mil 693 vehículos asegurados anualmente. De 2013 a 2016, en tanto, el promedio fue de 18 mil 161, y de 2007 a 2010, de 7 mil 286, aunque en 2012 se alcanzó la cifra de 37 mil 931, la más alta en los últimos 16 años.

Otro indicador es el de pistas de aterrizaje clandestinas localizadas y destruidas por la Sedena. De 2019 a 2023 solo fueron 199, mientras que de 2013 a 2017 la cifra fue de mil 456, según lo que respondió la Secretaría vía Transparencia.

Donde sí se observó un alza es en el aseguramiento de armas a manos de fuerzas federales. De 2019 a 2022 el promedio fue de 18 mil 225 armas aseguradas anualmente. De 2013 a 2016, el promedio fue de 10 mil 349. Aunque en la administración de Felipe Calderón, en tanto, el promedio fue de 24 mil 304 anuales de 2007 a 2010.

Sin datos actualizados sobre consumo de drogas
México lleva seis años sin datos actualizados sobre consumo de sustancias legales e ilegales. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) se realizó en 2017.
En octubre de 2023 el Gobierno de López Obrador anunció que se levantaría una encuesta a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y que el muestreo estaría a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt). Los resultados estarían disponibles en marzo de 2024 pero ya es abril y no han sido publicados.
La encuesta se realiza no por voluntad propia del actual gobierno, sino como resultado del amparo que interpuso México Unido contra la Delincuencia (MUCD) que obliga al gobierno federal a retomar la Encodat.
“Lo básico a resaltar es que el ejercicio no va a ser comparable con ninguno de los levantamientos anteriores porque se cambió una metodología, entonces no va a permitirnos realmente determinar si durante este sexenio hubo aumentos o disminuciones o estabilizaciones en el consumo”, apunta la directora ejecutiva, Lisa Sánchez.
Homicidios, primera causa de muerte en jóvenes
A dos años de concluir su mandato, en la conferencia de prensa del 1 de marzo de 2022, López Obrador dijo que estaba convencido de seguir con la política de “abrazos no balazos” para quitar a los jóvenes de la delincuencia organizada.
Pero los homicidios fueron la primera causa de muerte de los jóvenes de entre 15 y 44 años de edad en México durante 2022, de acuerdo con datos del Inegi presentados el 1 de noviembre de 2023.
En total fueron 23 mil 150 defunciones causadas por homicidio de hombres y mujeres en los rangos de estas edades, lo que equivale a 69.5%, según los resultados definitivos de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).
“El abrazos no balazos tiene que ver con abrazar a los jóvenes, abrazar a la población para evitar que se vinculen con la delincuencia”, insistió Claudia Sheinbaum durante su gira por Tabasco el 16 de marzo de 2024.
En el Quinto Informe de Gobierno se muestra un indicador de Tasa bruta de defunciones por homicidio entre las personas jóvenes, y desde 2012 la más alta se alcanzó en 2022, con 38.2 por cada 100 mil personas jóvenes.
“Vimos durante los primeros años de esta administración una desaceleración de los homicidios, luego vimos un estancamiento de los homicidios y, finalmente, una reducción, lo cual siempre celebramos, pero el resultado sigue siendo un número total de víctimas muy superior a los sexenios anteriores”, comenta Lisa Sánchez.
“La violencia no logró reducirse significativamente y, por lo tanto, tener una administración menos letal que las que lo precedieron, sino que además vimos, en números totales, la situación de otros delitos como la extorsión”, agrega la directora ejecutiva de MUCD.
El máximo de víctimas de extorsión fueron 11 mil 038 en 2022, durante la administración de López Obrador. Desde 2017 se ha presentado una tendencia al alza en este delito, que tuvo sólo una disminución anómala en 2020 (-7%), de acuerdo con el Micrositio de incidencia delictiva en México de MUCD.
Relacionado

La risa no es solo un pasatiempo agradable ni un lujo ocasional. Es un pilar fundamental en nuestra salud.
¿Alguna vez se ha puesto a reír con alguien que apenas conoce? Tal vez fue por una broma tonta o, incluso, por el simple hecho de oír el sonido de esa persona riendo.
No importa si es la primera vez que la vemos o si no compartimos intereses con ella, porque en ese momento estamos conectados por una simple y poderosa reacción: la risa.
La risa como reflejo biológico se confirma en diversos estudios que muestran que los bebés ya sonríen hacia el primer mes de vida y empiezan a reír alrededor de los tres meses, incluso antes de comprender las dinámicas sociales que los rodean.
De forma similar, las personas sordociegas, que nunca han visto ni oído una risa, también ríen de manera espontánea, lo que subraya el carácter innato de este comportamiento.
Sorprendentemente, la risa no es un rasgo exclusivo de nuestra especie.
Investigaciones recientes han descubierto que al menos 65 especies de animales —como vacas, loros, perros, delfines o urracas— emiten sonidos similares cuando juegan o incluso cuando les hacen cosquillas, como les ocurre a los simios y a las ratas.

Esto sugiere que la risa no es algo exclusivamente humano, sino que tiene raíces evolutivas muy antiguas, compartidas con otros animales.
De hecho, las carcajadas de los simios al jugar podrían ser el origen evolutivo de nuestra risa. A diferencia del habla, que requiere un lenguaje complejo, la risa es instintiva y contagiosa, lo cual refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo.
Los científicos creen que esta función social surgió probablemente con el Homo ergaster hace unos dos millones de años, ya que generaba cohesión grupal sin necesidad del lenguaje.
Los tres factores clave del humor
Pero ¿por qué ciertos estímulos nos resultan graciosos? La gelotología, la ciencia que estudia la risa, lleva años buscando una respuesta a esta pregunta. Y pese a las más de veinte teorías que intentan explicarlo, no existe un consenso definitivo.
Sin embargo, la mayoría de los modelos actuales coinciden en tres factores clave: la percepción de una violación de expectativas (incongruencia), la evaluación de esa violación como inofensiva y la simultaneidad de ambos procesos.
Es decir, la risa aparece cuando algo desafía nuestras expectativas de forma repentina pero inofensiva, y lo procesamos de manera inmediata.
Por ejemplo, si alguien tropieza con una cáscara de plátano y se levanta riendo, nuestro cerebro registra la sorpresa (“¡qué inesperado!”) y, al comprobar que no hay riesgo (“solo es una caída tonta”), libera esa tensión con una carcajada de alivio porque no existe una amenaza real.
Este mecanismo explica por qué un chiste fallido no causa gracia (falta sorpresa) o por qué un accidente real no es cómico (el suceso no es inofensivo).
Sin embargo, no todos los estímulos humorísticos son universales.
Las diferencias culturales, personales y contextuales afectan profundamente lo que se considera gracioso. Un mismo chiste puede resultar cómico en una cultura, ofensivo en otra o completamente irrelevante en una tercera.

Resortes cerebrales de la risa
Pero ¿qué ocurre en nuestro cerebro desde que percibimos algo gracioso hasta que nos reímos?
Diversos estudios han demostrado que el procesamiento del humor involucra múltiples regiones. Así, mientras la incongruencia se detecta en la corteza prefrontal dorsolateral, la unión temporo-occipital evalúa su carácter inofensivo.
Una vez confirmada esta ausencia de riesgo, se producen cambios en la sustancia gris periacueductal y se activa el circuito de recompensa (liberando el neurotransmisor dopamina), lo que finalmente desencadena la risa.
Curiosamente, no todas las risas son iguales.
La risa emocional ligada a un estado de placer genuino es innata y espontánea, activando principalmente estructuras cerebrales asociadas a la recompensa emocional, como el núcleo accumbens y la amígdala.
En cambio, la risa voluntaria es aprendida y funciona como una herramienta social para imitar o reforzar vínculos emocionales y depende de áreas cerebrales responsables de movimientos conscientes.
Así, cada tipo de risa refleja mecanismos neuronales distintos: lo automático frente a lo social.

Además, se ha observado que los jóvenes tienden a mostrar una mayor activación en las zonas vinculadas al placer emocional, lo que refleja una experiencia más intensa y primaria del humor.
En cambio, en los adultos se encienden más aquellas áreas relacionadas con el procesamiento complejo, la reflexión asociativa y la memoria autobiográfica.
Esto explicaría cómo debido a la experiencia acumulada, los adultos contextualizan el humor mediante la memoria y prefieren estilos complejos (como el sarcasmo), mientras que los jóvenes, con menos experiencias vitales, buscan estímulos inmediatos (como el humor físico o absurdo).
Carcajadas terapéuticas
Más allá de su dimensión emocional y social, la risa tiene también un potente efecto terapéutico.
Cuando reímos, el sistema opioide endógeno —relacionado con sensaciones de placer y calma— se activa, promoviendo la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias clave en el bienestar psicológico y en la reducción del estrés.
Diversos estudios avalan la eficacia de la risa para mejorar la calidad de vida, especialmente en personas mayores, donde la frecuencia de la risa se asocia a menor riesgo de discapacidad funcional.
La llamada risoterapia ayuda a reducir niveles de cortisol (hormona del estrés), aliviar la depresión y la ansiedad, mejorar la calidad del sueño e incluso a aumentar la tolerancia al dolor.
Los efectos positivos de la risa se extienden también al ámbito hospitalario: en niños y adolescentes sometidos a procedimientos médicos, la presencia de payasos ha demostrado reducir significativamente la ansiedad, el dolor y el estrés.
En definitiva, la risa no es solo un pasatiempo agradable ni un lujo ocasional. Es un pilar fundamental en nuestra salud y en el bienestar social. Aprender a reír más, a buscar motivos de alegría en lo cotidiano, puede ser tan crucial para nuestra vida como cuidar la alimentación o hacer ejercicio físico.
La risa tiene la capacidad de transformar nuestra biología, nuestra mente y nuestras relaciones. Quizá el humorista Victor Borge (1909-2000) tenía razón cuando dijo que es la distancia más corta entre dos personas.
*Este artículo fue publicado en The Conversation y reproducido aquí bajo la licencia creative commons. Haz clic aquí para ver la versión original.
**Marta Calderón García es investigadora en cognición, comportamiento y neurocriminología de la Universidad Miguel Hernández en España.
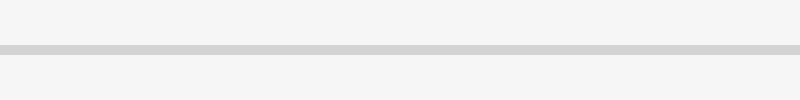
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.










