
¿La reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca prohibir la religión en México? Falso
Un video publicado en la plataforma X asegura que el Congreso de México busca aprobar una reforma que “pretende contemplar las expresiones religiosas como una forma de violencia simbólica” y censurar la fe católica, pero esta afirmación es falsa.
Lo que discutió y aprobó la Cámara de Diputados fue una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo propósito es incorporar de manera explícita la definición de violencia simbólica.
De acuerdo con el dictamen, este tipo de violencia se refiere a mensajes, valores, símbolos o estereotipos que reproducen relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres y que pueden manifestarse en distintos ámbitos sociales, como cultural, educativo, familiar, mediático y religioso.
El texto no establece que las expresiones religiosas sean ilegales ni ordena su eliminación ni crea sanciones para quienes practican una religión. La mención del ámbito religioso no implica una prohibición general, sino el reconocimiento de que, como en otros espacios sociales, pueden existir discursos o prácticas que refuercen desigualdades de género.
La publicación que desinforma cuenta con 2,000 “me gusta”, más de 200 comentarios y al menos 34,000 visualizaciones.
El reconocimiento de la violencia simbólica también está alineado con compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que llama a los Estados a modificar patrones socioculturales que perpetúan la desigualdad de género, sin restringir derechos fundamentales como la libertad religiosa.
Te puede interesar: ¿Las personas que no cambien el NIP de su Tarjeta Bienestar no podrán cobrar su apoyo económico? Falso
¿Por qué es importante el reconocimiento de la violencia simbólica?
De acuerdo con Atziri Ávila, defensora de derechos humanos e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la violencia simbólica suele pasar inadvertida porque no es tan evidente como la física o verbal, pero constituye una base fundamental sobre la cual se sostienen otras formas de violencia más graves.
La experta añade que se trata de creencias y costumbres que se han normalizado socialmente, como la idea de que las mujeres son menos capaces o que deben limitarse a tareas de cuidado.
Y detalla que este tipo de violencia se reproduce tanto en el ámbito público como en el privado, comienza en el hogar, cuando se asignan tareas domésticas en función del género; continúa en la escuela, cuando se refuerzan expectativas diferenciadas para niñas y niños, y se extiende a otros espacios sociales donde se perpetúan estereotipos sobre las mujeres.
Además, asegura, estas acciones contribuyen a crear un contexto que normaliza desigualdades y facilita la aparición de violencias de mayor impacto, como la económica, la física o incluso la más extrema como el feminicidio.
Un ejemplo de violencia simbólica es la publicidad que presenta a las mujeres como responsables del trabajo doméstico. Es común ver anuncios de productos de limpieza donde solo aparecen mujeres felices limpiando la casa, lo que refuerza la idea de que su valor social está ligado al servicio, la obediencia o el rol doméstico. Este tipo de mensajes no usa la fuerza ni el insulto directo, pero normaliza la desigualdad, limita las expectativas sobre las mujeres y legitima las relaciones de poder injustas.
La mención del ámbito religioso dentro de la definición de violencia simbólica no implica un ataque a la fe ni una prohibición de las creencias religiosas. Atziri Ávila subraya que la reforma no busca atentar contra la religión, sino fortalecer los mecanismos legales del Estado para garantizar los derechos humanos de las mujeres y prevenir la violencia.
La libertad religiosa está protegida por la Constitución mexicana en el artículo 24, donde se garantiza el derecho de toda persona a profesar la religión de su elección y a practicarla de manera individual o colectiva. La reforma a la Ley General de Acceso no modifica este artículo ni introduce límites adicionales a la libertad de culto.
La reforma a la ley no pretende prohibir ni censurar las prácticas religiosas
La reforma en cuestión modifica el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es el artículo donde se definen los tipos de violencia contra las mujeres. En este apartado se incorpora la violencia simbólica como una forma de violencia que se expresa a través de mensajes, valores, símbolos, signos o estereotipos que reproducen relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres.
La defensora aclara que el Estado mexicano es constitucionalmente laico, lo que significa que las decisiones legislativas deben tomarse con base en los derechos humanos y no en dogmas religiosos, sin que ello implique eliminar o perseguir la práctica religiosa. En este sentido, la reforma no afecta a las iglesias ni a las personas creyentes, sino que busca evitar la reproducción de estereotipos que históricamente han colocado a las mujeres en una posición de subordinación.
“Me parece que la postura que están tomando algunos grupos religiosos es desde la desinformación y también están sembrando cierta alarma que no tiene razón de ser en la población”, asegura.
Para la especialista, el reconocimiento explícito de la violencia simbólica en la ley es necesario porque lo que no se nombra no se puede atender. La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que atraviesa a toda la sociedad y afecta a mujeres de todas las edades, desde niñas hasta adultas mayores, con agresores de distintos entornos. Sin reconocer las raíces culturales y simbólicas de esta violencia, advierte, es imposible diseñar políticas efectivas de prevención.
También explica que los derechos humanos deben ponderarse de manera conjunta, es decir, cuando una expresión reproduce violencia estructural y afecta los derechos de otras personas el Estado debe priorizar la protección más amplia, aplicando el principio pro persona. Desde esta perspectiva, reconocer la violencia simbólica no elimina la libertad de expresión, sino que busca evitar que esa libertad se utilice para perpetuar desigualdades y violencias normalizadas.
En conclusión: es falso que la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busque prohibir la fe o censurar expresiones religiosas en México. La modificación en realidad pretende el reconocimiento de una forma de violencia estructural contra las mujeres, lo que es necesario para su prevención y erradicación.
Para más información verificada envía un mensaje de WhatsApp al VerifiChat de El Sabueso. Da clic aquí, agréganos a tu lista de contactos y envíanos un mensaje con la pregunta, enlace, video o imagen que te gustaría que verifiquemos.
Relacionado

La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.

El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.

Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.

Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.

Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
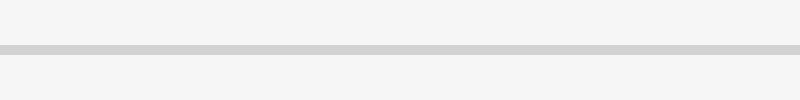
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.







