
Keren: libertad pospuesta
“Tenemos mucha esperanza de que la sentencia sea absolutoria, no hay nada en mi contra, yo no cometí ningún delito, pero también sé que el sistema es muy injusto; estoy en un estado en donde la mayoría de sentencias son condenatorias aunque no haya pruebas, pero tengo esperanza, tengo una hija que me espera…”.
Esto dijo Keren Selsy Ordoñez a Animal Político, entrevistada desde la cárcel de Tlaxcala, unos días antes de que se dictara nueva sentencia en su caso. Lamentablemente, la esperanza de Keren fue defraudada de nuevo: en su contra se emitió una sentencia injusta que la condena a 50 años de prisión por un delito que no cometió.
Después de nueve años de un proceso plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas, el juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, optó por validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante tortura y condenó a Keren como responsable de un secuestro probablemente cometido por su expareja y otro cinco hombres que hoy se encuentran en libertad sin ser investigados, confirmando que en México la justicia se ceba contra las mujeres y protege los hombres.
La sentencia contra Keren es una muestra de las falencias de la justicia mexicana. Evidencia a fiscales y policías estatales que torturan para fabricar pruebas con el propósito de subir sus estadísticas de acusaciones, y a jueces locales que aún hoy ignoran lo que es juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, el caso acredita que es ahí en el ámbito local y no en la justicia federal donde están los principales problemas del Poder Judicial; de hecho, este injusto caso sólo pudo ser reabierto gracias a un juicio federal de amparo.
El juez que sentenció a Keren incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para condenar a una joven mujer inocente, a pesar de que la evidencia muestra que ella no participó en el delito, pues se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención, dado que acababa de ser mamá: unos días antes se la había practicado una cesárea para el nacimiento de su pequeña hija; estaba en etapa de puerperio y lactancia. Peor aún: las autoridades tlaxcaltecas le arrebataron a su bebé de menos de 30 días de nacida, a quien durante más de nueve horas mantuvieron absurdamente en “calidad de detenida” y alejaron luego de su madre por varias semanas, siendo esta retención ilegal utilizada para coaccionar a Keren, obligándola a emitir una declaración autoincriminatoria.
Pese a este fallo aberrante, la esperanza de Keren resiste y subsiste. En los próximos días, la defensa de Keren, a cargo del Centro Prodh, apelará esta sentencia, esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena. El Poder Judicial de Tlaxcala, encabezado por la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses, todavía puede mostrar que hay justicia para las mujeres y que la afortunada circunstancia de que el estado cuente con gobernadora, procuradora (fiscal) y magistrada presidenta puede realmente significar algo para las mujeres injustamente presas.
El caso de Keren no es aislado. En todo el país, hay casos de mujeres que deben ser revisados con urgencia, como el de Florencia Jovita Herrera y tantos otras. Esta premura se vuelve más acuciante si además de las violaciones a debido proceso, se consideran las condiciones penitenciarias que enfrentan las mujeres, en prisiones donde el Estado mexicano no garantiza condiciones mínimas de salud física y emocional. La crisis de suicidios de mujeres en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 de Morelos, visibilizada y documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), es una muestra de esta indolencia, como hace unos días se acreditó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 25 de noviembre conmemoraremos de nuevo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mientras se nos distrae de lo esencial con una costosa y peligrosa reforma judicial que bajo la vaporosa promesa de democratizar la judicatura deja de lado del verdadero y profundo problema de acceso a la justicia, estamos obligados a regresar a los básicos y seguir llamando la atención sobre estos casos que –como el de Keren, el de Jovita, el de las mujeres del CEFERESO 16 y tantas otras más– muestran los problemas reales de la justicia mexicana.
La libertad de Keren no ha sido perdida de modo irremediable: ha sido pospuesta por un penoso fallo, limitado en su entendimiento del derecho y de la perspectiva de género. La pequeña hija de Keren seguirá esperando a reunirse con su mamá y no podrá estar con ella esta Navidad, pero ella y toda su familia siguen abrazando la esperanza de que finalmente triunfe la justicia. En ese empeño, ni ella ni Jovita ni las mujeres del CEFERESO 16 están solas.

Los diferentes cardenales que forman el cónclave deben crear alianzas y acuerdos a lo largo del proceso. En la reunión que comenzará este 7 de mayo, se prevé que surjan nueva posiciones, especialmente después de que se cuenten los resultados de cada ronda de votaciones.
La elección del sucesor del papa Francisco es una decisión política, así siga ritos religiosos y sea fruto de una elección en la que los votantes son un selecto grupo de eminentes sacerdotes que, según la doctrina de la Iglesia católica, actúan bajo inspiración divina.
Para que el nuevo pontífice sea anunciado, los diferentes grupos de cardenales que forman el llamado cónclave -cada uno con sus intereses particulares-, deben formar alianzas y acuerdos a lo largo del proceso.
Cuando los 135 cardenales con derecho a voto —tienen derecho a voto hasta los 80 años— estén encerrados en la Capilla Sixtina, comenzarán las sesiones de votación y se consolidarán algunas convergencias y muchos desacuerdos, iniciados en reuniones anteriores o en contactos informales de los últimos días, semanas e incluso meses.
En la reunión secreta que empezará el 7 de mayo, se formarán nuevas posiciones, especialmente después de que se cuenten los resultados de cada ronda de votaciones.
En el cónclave, el papa sólo es elegido cuando dos tercios de los electores se ponen de acuerdo sobre el mismo nombre y, hasta que esto ocurra, habrá momentos en los que el encuentro estará abierto a la reflexión y al debate entre los cardenales, llamados así en referencia a sus vestimentas rojas.
“Como el papa estaba muy enfermo y anciano, es normal que los participantes en el cónclave ya estuvieran hablando muy discretamente sobre posibles sucesores y realizando sondeos, obviamente orales”, dice el teólogo, filósofo y periodista Domingos Zamagna, profesor de la Universidad Pontificia de São Paulo (PUC-SP) y del Colegio São Bento, en una entrevista con BBC News Brasil.
“Pero aunque no suelen dejar que estos manejos del poder eclesiástico se hagan evidentes”, añade, algunos “proporcionan pequeñas pistas a sus amigos y colaboradores más cercanos”.
“Francisco quería que el futuro papa estuviera alineado con él. Y esto no es un deseo personal, sino el deseo de una tendencia”, declaró a BBC News el teólogo e historiador Gerson Leite de Moraes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.
“Preparó, en el ámbito político, los cambios en el colegio cardenalicio para que el viento del cambio continuara después de su muerte.”
Pero esta visión de la sucesión como un juego de facciones partidistas está lejos de ser unánime.
El sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, director del periódico O São Paulo, de la Arquidiócesis de São Paulo, no está de acuerdo con la visión del cónclave como una disputa meramente política.
“Imaginar [el proceso] como una gran asamblea donde los diputados eligen a su presidente […] no es adecuado”, enfatizó a BBC News.
En su opinión, los cardenales buscan un consenso sobre la “propuesta eclesial” más urgente para el mundo actual. Y, al analizar el escenario, ve dos líneas: por un lado, “la gran demanda de los sectores conservadores”; por otro lado, “la necesidad de una Iglesia más acogedora, más capaz de amar a los excluidos, a los que más sufren, a los que se sienten agraviados y marginados”.
“No creo que podamos pensar en el proceso de sucesión del Papa como una cuestión de líneas o partidos, de estar afiliados o no, de estar juntos en la misma estrategia o no. No es así como van las cosas”, explica.
¿Sucesor natural?

Considerando que, entre los 135 cardenales elegibles para votar, 108 fueron nombrados por el propio papa Francisco, es natural imaginar que el “partido de Francisco” será el más fuerte en el cónclave. ¿Pero puede realmente usarse esta figura?
No hay consenso entre los expertos y las figuras religiosas de la jerarquía católica, ya sea porque no todos los nominados por el pontífice fallecido el 21 de abril estaban alineados con él, o porque rechazan la idea de que la elección se base únicamente en criterios políticos y circunstanciales.
“Lo que no sabemos es si los cardenales serán fieles a su proyecto iniciado hace 12 años. Porque el mundo ha cambiado en estos 12 años. La iglesia ha avanzado, pero, por otro lado, los reaccionarios también se han puesto manos a la obra”, dice Moraes.
Y hay matices a tener en cuenta. Aunque surgen nombres muy alineados con él, como el italiano Matteo Maria Zuppi o incluso el filipino Luis Antonio Tagle, los expertos coinciden en que Francisco no dejó a un único sucesor natural: en los pasillos de la Santa Sede, Benedicto XVI (1927-2022), por ejemplo, fue visto durante mucho tiempo como el sucesor de Juan Pablo II (1920-2005), debido al protagonismo que adquirió durante el pontificado de este último.
“Francisco ha nombrado más cardenales [entre los electores actuales] que los papas anteriores. Esto influirá en la sucesión”, señala Zamagna.
“Pero no veo al Papa planeando la sucesión de forma maquiavélica, como si se tratara de un tablero de ajedrez. Hizo lo que creyó necesario; nunca estuvo en su naturaleza querer incriminar a la gente, siempre pensando en el bien de la Iglesia y del pueblo”.
Mantener las reformas

Lidice Meyer Pinto Ribeiro, profesora de la Universidad Lusófona, en Portugal, y autora del libro recientemente publicado “El cristianismo en femenino”, destacó que “Francisco esperaba que su sucesor mantuviera sus reformas y las llevara más lejos”.
Pero la iglesia actual no vive sólo del “partido de Francisco”. Señala que la antigua institución “se encuentra dividida en un grupo conservador opuesto” a las medidas implementadas en los últimos años.
El teólogo y escritor Frei Betto, fraile dominico, ve la situación con cautela y la califica de “impredecible”. Para él, “no todos los cardenales elegidos por Francisco son progresistas” y esto ocurriría también porque el papa no adoptó un criterio de selección “pensando en su sucesión”.
“El criterio fue dotar a las distintas regiones del planeta de obispos que llevaran la insignia de cardenalicio, un título meramente honorario”, le dijo a BBC News.
Betto dice que el papa argentino “también nombró cardenales conservadores”. Y lo habría hecho por la convicción de que era importante respetar “el consenso de los obispos locales”. “Nunca nombraría a un progresista en un país con un episcopado predominantemente conservador”, explica.
El sociólogo Ribeiro Neto señala también que el criterio de Francisco para elegir a los cardenales “no parece haber sido la línea pastoral, sino más bien la idea de descentralización en relación a una iglesia inicialmente italocéntrica, y después eurocéntrica”.

Cuando Francisco se convirtió en papa, había 28 cardenales italianos. Hoy quedan 17. “Fue el país que más representantes perdió”, señala.
“Él no nombró a todos los cardenales a su imagen y semejanza”, coincide Moraes. “Francisco respetaba el trabajo de otras tendencias”.
Betto pone como ejemplos de conservadores designados por Francisco los casos del italiano Marcello Semeraro, el chileno Fernando Natalio Chomali Garib y el peruano Carlos Castillo Mattasoglio.
La antropóloga Pinto Ribeiro también incluye en esta lista al congoleño Fridolin Ambongo Besungu. Entre los propuestos al cardenalato por Benedicto XVI hay también nombres fuertes de la oposición, como el estadounidense Raymond Leo Burke y el guineano Robert Sarah. El húngaro Péter Erdő es un raro superviviente de los nombrados por Juan Pablo II.
El ala conservadora del liderazgo de la iglesia puede ser pequeña en número, pero es bastante vocal. Entre los estadounidenses, el cardenal Burke, considerado uno de los mayores críticos del papa argentino, es visto como uno de los líderes de la oposición. “Todos sabemos que hubo y hay cardenales que desaprueban la renovación traída por Francisco”, afirma Zamagna.
Francisco lo sabía, por supuesto. Tanto es así que desalojó a Burke de su apartamento en el Vaticano y lo removió de algunas funciones administrativas que tenía en la Curia romana.
Ésta fue la principal táctica de Francisco para lograr gobernar en medio de la disidencia: colocar a amigos en puestos clave. Y mover hilos para que sus detractores tuvieran cada vez menos poder.
El proceso electoral


Aunque los nombres alineados con Francisco son mayoría, los analistas entienden que si en las primeras votaciones surge un adversario que termina concentrando los votos de todos aquellos que no están de acuerdo con el modelo de Francisco, ese candidato papal tiene posibilidades de ganar con un discurso de cambio, lo que en este caso supondría un retorno a las tradiciones.
Francisco se enfrentó a una oposición que hoy cuenta con el apoyo de la extrema derecha mundial. Sin duda, muchos católicos apoyan el regreso de una tendencia más conservadora.
Por lo tanto, este cónclave será muy interesante: determinará cómo se posicionará la Iglesia católica en los próximos años, afirma Moraes, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.
“¿Podría formarse una coalición reaccionaria en torno a algún nombre de la oposición? Sí”, añade.
El propio papa Francisco dijo en su autobiografía “Esperanza”, recientemente publicada, que el proceso de escrutinio suele tener una primera ronda de “cortesía”. “Votas por un amigo, una persona respetada…”, dijo. En este sentido, es como un homenaje, una deferencia hacia alguien.
“Entonces comienza un mecanismo bien conocido y consolidado: cuando hay varios candidatos fuertes, los indecisos, como fue mi caso, dan su voto a quienes saben que no ganarán. Se trata esencialmente de votos de depósito, que esperan a que la situación se desarrolle y se desenvuelva con mayor claridad”, explicó, hablando de lo ocurrido tras bambalinas, relatando su experiencia en 2013.
El primer día del cónclave sólo se realiza una votación. A partir del segundo hay dos: uno por la mañana y otro por la tarde. A partir de estas, algunos nombres terminan volviéndose más fuertes que otros. Hasta que una inmensa mayoría deposita su confianza en una de las figuras religiosas y ésta termina siendo elegida.
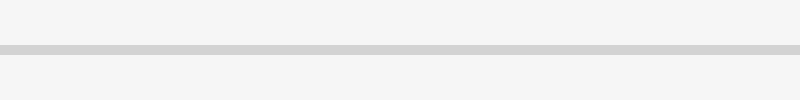
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.


