
Sin datos sobre consumo, gobierno federal lanza campaña “el fentanilo mata”
Para entender mejor
La campaña “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata” presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará imágenes de jóvenes solos, en sobredosis y hospitalizados para advertir sobre los riesgos de este opioide en su uso no médico y no regulado, aunque sin contar con datos públicos actualizados sobre el consumo de narcóticos a nivel nacional.
La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encuesta Nacional de Adicciones, Encodat) que se realizó en México corresponde al 2016. El gobierno de López Obrador decidió suspender su aplicación en 2022, argumentando razones presupuestales.
Ante la presión de organizaciones de la sociedad civil, se anunció que se volvería a hacer una encuesta, denominada Enasama y a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), con el apoyo del Conahcyt para el muestreo. El 1 de mayo pasado anunciaron que ya había terminado el levantamiento, pero hasta ahora no se presentan los resultados.
Al presentar la nueva campaña, la presidenta aseguró que el país no tiene un problema de fentanilo como el de Estados Unidos, donde murieron 70 mil personas anualmente a causa de esa droga entre 2021 y 2023. Aunque hay regiones de México, sobre todo en las ciudades fronterizas, en donde el consumo del fentanilo ha quedado demostrado, con una tendencia creciente en la atención de casos.

Durante la presentación de la campaña en Palacio Nacional un reportero preguntó si México contaba con estadísticas sobre el consumo de fentanilo y si existía el registro de alguna muerte asociada a esta droga. La presidenta preguntó si alguna de las autoridades presentes quería responder. Quien atendió fue el secretario de Salud, David Kershenobich. Sin embargo, el secretario no dio una respuesta puntual y ante la insistencia del reportero Kershenobich se limitó a decir que los opioides sintéticos son capaces de producir la muerte de una muerte de una persona, pero que “afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo, como lo tienen otros países”.
Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), menciona que “el problema de que no hubo datos durante todo el sexenio anterior es precisamente que no podemos determinar bien a bien de qué tamaño es el problema … Hasta donde tenemos acceso a los datos es verdad que México refleja en esas encuestas un nivel de consumo y adicción de sustancias ilícitas menor a la media latinoamericana y menor a los registrados en países desarrollados”. Sin embargo, advierte que “eso no quiere decir que México no tenga fuertes problemas de atención a las adicciones, como es la incapacidad de tener la capacidad pública para solventar los tratamientos de superación de las adicciones”.
Sánchez dice que la encuesta Encodat se dejó de levantar debido a que el tema de adicciones “no se percibe como un tema prioritario”, por lo que “le tocó entrar dentro del saco de un montón de ejercicios estadísticos que se cancelaron”, en aras de la denominada austeridad republicana.
“Aquellos problemas que no se miden son problemas que por definición no crecen, no necesitan una atención inmediata, no tienes riesgo de que la opinión pública de alguna manera te llame a cuentas. Entonces, tú simple y sencillamente puedes controlar el discurso alrededor de eso que no quieres que se vuelva un problema público”, señala Sánchez.
“Hay qué recordar además que va a ser una encuesta que no va a ser comparable con las encuestas anteriores porque se decidió tener un enfoque más cualitativo que cuantitativo, de nuevo para que no salieran ahí resultados que no fueran favorecedores al gobierno”, menciona la directora ejecutiva de MUCD, sobre la Enasama.
Otros especialistas consultados señalan que el nuevo esfuerzo de prevención tiene también algunos aspectos positivos, aunque responde a tensiones políticas con Estados Unidos y mantiene rasgos de estigmatización del consumo.
La campaña contempla sesiones pedagógicas y eventos informativos para estudiantes, docentes y familias, pero también clases de box, espectaculares y carteles con la frase: “El fentanilo te mata, lo ponen en otras drogas para engancharte”.
Presión de EU y consumo en la frontera
Las campañas antidrogas en otros sexenios han sido cuestionadas por especialistas. Como te contamos en esta investigación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó más de 74 millones de pesos en campañas criminalizantes y sin evidencia de que sirvieran para reducir el consumo de drogas.
En ese sentido, Lisa Sánchez, señala que “estas campañas han existido en todos los sexenios y siempre han tenido un componente de responder a la presión estadounidense sobre el tráfico ilícito de drogas, sea la sustancia en voga que sea, ahora es el fentanilo, antes lo fueron otras drogas”.
Estudios como este publicado por The Lancet en 2023 advierten que las campañas que buscan una abstinencia estricta son menos eficaces que aquellas que fomentan una elección informada desde la perspectiva de reducción de daños.
Silvia Cruz, farmacóloga y especialista en neurobiología de las adicciones, señaló que, en efecto, el consumo de fentanilo en México es diferente al de Estados Unidos y Canadá, pues en territorio estadounidense comenzó a popularizarse en 2008 con la prescripción indiscriminada de opioides. Pero esto no significa que no haya un consumo preocupante al norte del país.
En México informes como el de la Conasama y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) concentran el consumo y los casos de atención por fentanilo en los estados del norte, con un aumento del 30% en las atenciones entre 2022 y 2023, como te contamos en esta nota.
“En 2023 se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333, los cuales se concentran en estados del norte del país como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora”, refirió el informe sobre demanda y oferta de Fentanilo en México, publicado por Conasama este año.
“Desde el segundo semestre de 2023, en la atención a urgencias se utiliza el código emergente U94 en todo el sistema de salud para hacer un monitoreo preciso de las atenciones relacionadas con la intoxicación por fentanilo. Mediante este sistema de monitoreo se registraron nueve atenciones hospitalarias de junio de 2023 a enero de 2024 por intoxicación por fentanilo, de las cuales desafortunadamente tres personas fallecieron”.
A la par de estos datos, un monitoreo del Instituto Nacional de Psiquiatría en colaboración con organizaciones —como Verter y Prevencasa A.C. — expuso que en 93% de 80 muestras de residuos de heroína en jeringas recabadas en 2020 tenían fentanilo. Para 2023, se identificó un aumento rápido del consumo de fentanilo y encontraron “siete de cada diez muestras contenían este opioide, policonsumo de drogas con metanfetaminas, aunado a sobredosis, que la población intentó revertir sin éxito con agua y sal”.
En julio de 2022, Semefo de Baja California inició un programa piloto en Mexicali, autorizado por el Poder Judicial del estado, para realizar pruebas y determinar cuáles son las drogas más consumidas entre las personas que perdieron la vida en la ciudad.
Dicho estudio realizado hace dos años y medio determinó que alrededor del 30% de las personas que murieron en Mexicali tenían restos de fentanilo en el cuerpo y en el 50% de los casos se identificaron otro tipo de sustancias psicoactivas.
Baja California comparte problemáticas con el estado de California en Estados Unidos, mismo que en 2022 registró 10 mil 179 muertes por fentanilo, lo que representó el 10% de decesos relacionados al consumo de dicha sustancia en el país.
“En los estados fronterizos, sobre todo, aunque no únicamente, sí tienen un problema de consumo de fentanilo y de drogas sintéticas, sobre todo en una población que estaba habituada al consumo de heroína inyectable y que encuentra en el fentanilo una alternativa de mayor potencia”, destaca la directora ejecutiva de MUCD.
Se estigmatiza a consumidores
Said Slim, coordinador de proyectos de Verter A.C., y la especialista Silvia Cruz, mencionan que este esfuerzo de prevención focalizado en estudiantes de secundaria y educación media superior tiene aspectos rescatables, aunque sigue apostando por el miedo para desincentivar el consumo.

“Sí es una campaña que está abordando cosas positivas como el ‘habla con tus hijos’ y el autocuidado, pero que tiene obviamente muchos de estos elementos de miedo. Decir ‘el fentanilo te mata’ es parcialmente cierto, hay un punto que hay que matizar y es que los opioides son también muy eficaces como medicamentos”, señala la especialista sobre las acciones anunciadas por el gobierno de Sheinbaum.
Este tipo de discurso, agrega, puede alentar un rechazo al fentanilo de uso médico, que sí está regulado para el dolor. Además Slim destacó que los diseños de esta campaña colocan a los consumidores de drogas como infelices, cuando hay personas que tienen vida productiva, familias o un consumo recreativo.
Lisa Sánchez dice que “si bien cuidaron que el lenguaje en sí mismo no fuera tan estigmatizante como fue en la campaña ‘Las drogas no tienen un final feliz’ o ‘Juntos por la paz’ (…) el tono sigue siendo amarillista y las imágenes podrían ser incluso revictimizantes”.
Destaca además que “no hay en los pilares de la estrategia un componente fundamental que se ubica entre la prevención y el tratamiento que es la reducción de riesgos y daños, y que es un área de oportunidad donde más claramente podría tener resultados positivos el gobierno mexicano”.
En este sentido, los especialistas coinciden en que reproducir la caracterización de “zombies” en este tipo de campañas puede obstaculizar el acceso a la salud, justicia y otros servicios a los consumidores.
El gobierno imprimirá un millón de guías para docentes, 10 millones de cuadernillos de orientación para familiares, mil 448 espectaculares y 500 mil carteles que serán distribuidos por todo el país, como parte de su campaña.
Relacionado

El mandatario ucraniano afirma que en las negociaciones persisten problemas difíciles, mientras Rusia sigue llevando a cabo nuevos ataques contra instalaciones energéticas del país invadido.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que Estados Unidos desea que la guerra con Rusia termine en junio, y añadió que ambas partes fueron invitadas a ese país para conversar la próxima semana.
“EE.UU. propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, Ucrania y Rusia, se reunieran en EE.UU., probablemente en Miami, dentro de una semana. Confirmamos nuestra participación”, declaró el mandatario.
No hubo comentarios inmediatos de Washington ni de Moscú, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado presionando para que se ponga fin al conflicto desde que asumió el cargo hace más de un año.
Mientras tanto, Rusia ha continuado sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, provocando nuevos apagones generalizados durante el gélido invierno.
En declaraciones publicadas el sábado, Zelensky informó a la prensa sobre lo ocurrido durante la segunda ronda de conversaciones de paz mediadas por EE.UU. en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), que finalizaron el viernes sin ningún avance.
Zelensky afirmó que “los asuntos difíciles siguen siendo complejos”, incluyendo las concesiones territoriales con las que se presiona a Ucrania para que las haga.
El mandatario dijo que las partes discutieron, por primera vez, la posibilidad de una reunión trilateral entre líderes, no solo representantes, pero advirtió que “se necesitan elementos preparatorios para ello”.
Al preguntársele si se había fijado un plazo para un acuerdo, el líder ucraniano respondió: “Los estadounidenses dicen que quieren tener todo listo para junio”.
“¿Por qué antes de este verano? Entendemos que sus problemas internos tendrán un impacto”, agregó Zelenski sin dar más detalles sobre cuáles son esos problemas.

Más golpes al sistema energético
Mientras las gestiones diplomáticas siguen, también continúan los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.
“Criminales rusos llevaron a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones energéticas”, escribió el ministro ucraniano Energía, Denys Shmyhal, en Telegram.
Las subestaciones, que controlan el flujo eléctrico, y las líneas eléctricas aéreas que “forman la columna vertebral de la red eléctrica de Ucrania” fueron atacadas, afirmó Shmyhal.
También fueron atacadas centrales eléctricas, aseguró el funcionario.
El operador estatal de energía de Ucrania, Ukrenergo, declaró que “el déficit energético aumentó significativamente” como resultado de los últimos ataques.
Shmyhal afirmó que se había solicitado a la vecina Polonia suministros eléctricos de emergencia.
Por su parte, Zelensky escribió en redes sociales que el ataque del viernes por la noche involucró a más de 400 drones y 40 misiles. Los sistemas de defensa aérea interceptaron la mayoría, pero no todos, admitió el ejército ucraniano.
“Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las instalaciones de generación y las subestaciones de distribución”, declaró, añadiendo que se habían reportado daños en al menos cuatro regiones.
En la región occidental de Lviv, la central eléctrica de Dobrotvir fue atacada, dejando a miles de personas sin electricidad, según el jefe regional, Maksym Kozytskyi.
Al menos 6.000 personas se quedaron sin electricidad debido a los cortes de luz programados cada hora, añadió.

La central eléctrica de Burshtyn también fue atacada en la cercana región de Ivano-Frankivsk.
DTEK, que gestiona las centrales de Dobrotvir y Burshtyn, declaró que se trataba del décimo “ataque masivo” contra sus centrales eléctricas desde octubre de 2025.
“En total, las centrales térmicas de DTEK han sido atacadas por el enemigo más de 220 veces desde el comienzo de la invasión a gran escala”, añadió la compañía en Telegram. Rusia lanzó su operación hace casi cuatro años.
Se reportó la muerte de una persona en la región de Rivne y varias heridas en Zaporizhia. El presidente de Rivne, Oleksandr Koval, afirmó que también hubo daños en viviendas e infraestructuras críticas.
Otra noche bajo tierra
En Kyiv, los residentes volvieron a refugiarse en estaciones de metro.
“Nos obligan a vivir en condiciones inhumanas. Sin calefacción, sin electricidad”, declaró a Reuters, Oksana Kykhtenko, una de las refugiadas en el subterráneo.
Un ataque con drones en la ciudad de Yahotyn, a unos 10 kilómetros de distancia de la capital, provocó un incendio en un complejo de almacenes, según informaron los servicios de emergencia ucranianos.
Ucrania también ha atacado a Rusia, en específico una fábrica de componentes de combustible para misiles en la región occidental de Tver, según informes de prensa que citan a funcionarios de seguridad ucranianos.
Más al sur, en la región de Saratov, un depósito de petróleo también fue atacado, según Ucrania.
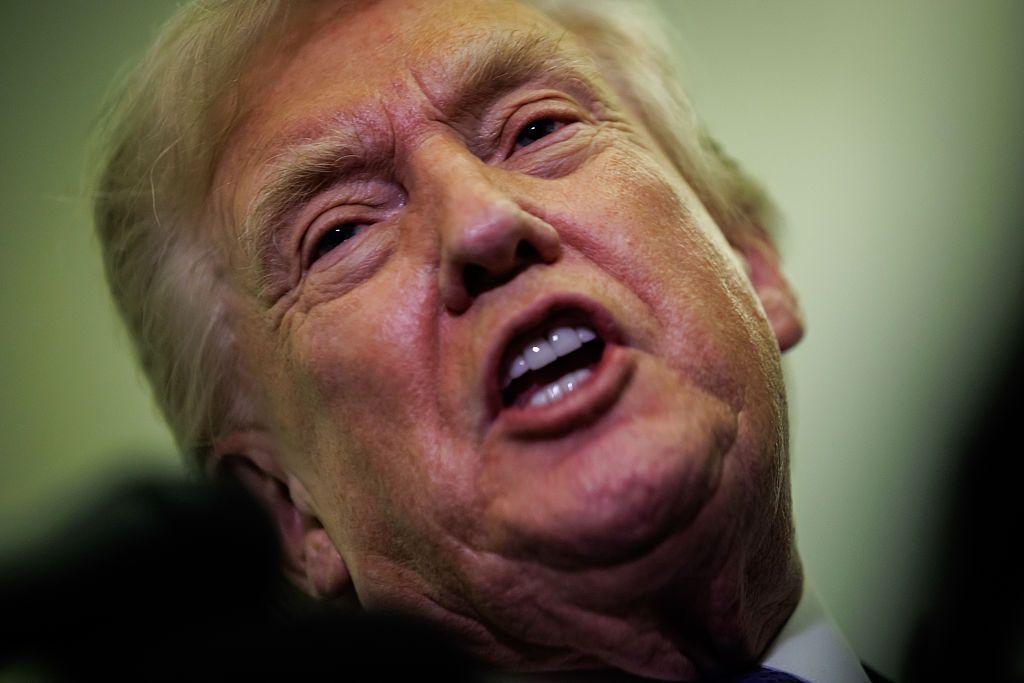
Rusia no ha hecho comentarios sobre ninguno de los últimos ataques.
Moscú reanudó sus ataques contra la infraestructura energética de Ucrania el lunes, tras una pausa de una semana que el presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido a Vladimir Putin ante el intenso frío en Ucrania.
DTEK afirmó que los ataques combinados con misiles y drones causaron “el golpe más contundente” a la infraestructura en lo que va de año.
“Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como palanca contra Ucrania”, escribió Zelenski en la red social X el sábado, en respuesta a los últimos ataques.
Rusia también ha acusado a Kyiv de no tomarse en serio la búsqueda de una paz duradera. El ministro rusos de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, culpó el viernes a Ucrania del tiroteo contra un general de alto rango del ejército ruso, afirmando que su objetivo era “interrumpir el proceso de negociación”.
Aún se desconoce quién estuvo detrás del tiroteo.
Unos 55.000 soldados ucranianos han muerto desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, declaró Zelensky a principios de esta semana.
Por su parte, la BBC ha confirmado los nombres de casi 160.000 personas que han muerto combatiendo del lado ruso.
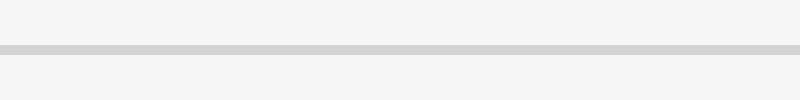
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania
- Escasez y altos precios: cómo Ucrania ha convertido los ataques contra plantas petroleras rusas en una de sus principales tácticas de guerra
- Por qué Donetsk es tan importante para la defensa de Ucrania y qué pasaría si pierde esta región










