
Este video no es de un ataque a un buque estadounidense, muestra un incendio en 2021
Usuarios de la red social X comparten un video con el que afirman que un buque de carga estadounidense fue alcanzado por un misil lanzado por islamistas cerca de la costa de Yemen. Sin embargo, el video que se comparte fue sacado de contexto.
El Sabueso encontró que el video que se comparte en realidad refiere a un evento ocurrido en 2021 frente a las costas de Sri Lanka, cuando un barco de cargamento que transportaba productos químicos sufrió un incendio.
“Un buque de carga de Estados Unidos fue alcanzado por un misil lanzado por rebeldes hutíes cerca de la costa de Yemen”, se lee en una de las publicaciones.
“La agencia de seguridad de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó en su sitio web que un carguero de propiedad estadounidense acaba de ser alcanzado por un misil frente a las costas de Yemen”, dice otra de las publicaciones que comparte el video con el que se desinforma y que acumula, en conjunto, más de 14 mil 200 vistas en X (antes Twitter).
El video es de 2021
Mediante una búsqueda inversa del video que se compartió, El Sabueso encontró que dichas imágenes no son actuales, sino que tenían registro desde el año 2021 y se asociaban al incendio de un buque de carga que transportaba materiales químicos en las costas de Sri Lanka.
Una de las publicaciones que encontramos fue la del medio internacional de noticias BBC, en dónde se reproducen las mismas imágenes bajo el título: “Equipo de rescate de la marina de Sri Lanka tras un incendio químico en un carguero”.
De acuerdo con Le Monde Diplomatique, el desastre fue causado por una fuga en un contenedor de ácido nítrico, un potente oxidante utilizado para fabricar explosivos y fertilizantes, que reacciona explosivamente al contacto con metales y puede encender espontáneamente combustibles, papel y madera.
De acuerdo con el medio británico The Guardian aquel fue “el peor desastre ambiental en la historia de Sri Lanka”, debido a que durante los días que duró el incendio del barco de cargamento MV X-Press Pearl, se derramaron microplásticos en las playas del país, lo que ocasionó la muerte de vida marina.
Sí hubo un ataque
Sin embargo, aunque el video en cuestión no corresponde a los acontecimientos con los que se le relaciona, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó que el 15 de enero a las 4:45 (hora de Sanaa, capital de Yemen) un misil había sido disparado “desde zonas de Yemen controladas por los hutíes y alcanzaron el M/V Gibraltar Eagle, un buque de propiedad estadounidense con bandera de las Islas Marshall”.
Sin embargo, de acuerdo con las autoridades estadounidenses no se reportaron heridos ni “daños importantes” y el buque “continúa su viaje”.
En conclusión, el video que muestra el incendio de un barco de carga no es actual, corresponde a un accidente ocurrido en 2021 en las costas de Sri Lanka.
Relacionado

Factores como el contexto, la confianza y la inmersión cultural moldean la forma en la que nos expresamos en cada idioma.
Si hablas más de un idioma, probablemente lo hayas notado: tu voz no suena igual en todos ellos.
Personalmente, noto que mi tono es más agudo en inglés, más sutil y mesurado en francés, y más animado y rápido en español, como si cada idioma revelara una faceta diferente de mi personalidad.
Según la lingüística, esta percepción no es meramente subjetiva: nuestros cuerpos, cerebros e incluso identidades se adaptan al rol que cada idioma exige.
“Es como el trabajo de un actor: incorporamos características de la comunidad lingüística de ese idioma y construimos ‘otro yo’ en esa lengua. Somos nosotros mismos, pero diferentes”, explica Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert, profesora de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en Brasil, quien investigó durante su doctorado precisamente por qué cambiamos nuestras voces y si esta percepción es real.
En lingüística, explica, estas percepciones son construcciones culturales. “El alemán, por ejemplo, tiene sonidos que se producen en la parte posterior del tracto vocal, lo que transmite una sensación de aspereza. El francés, en cambio, es más frontal y tiene vocales redondeadas, de ahí el famoso “piquito” (redondear y estirar los labios)”.
Cómo los sonidos son producidos en diferentes idiomas
La forma en que sonamos en cada idioma, y cómo los demás perciben nuestras voces, es el resultado de varios factores.
Primero, conviene recordar cómo se forma la voz: las cuerdas vocales generan el sonido, que se amplifica en el tracto vocal, se articula y se transforma en el habla que escuchamos.
“Todo esto está controlado por el sistema nervioso central y está influido por aspectos emocionales: si estamos emocionados, nerviosos, ansiosos o tristes, nuestra voz cambia”, explica Renata Azevedo, fonoaudióloga y profesora de la Universidad Federal de São Paulo.
Azevedo señala que los factores educativos, regionales y culturales también juegan un papel importante.
“Cada idioma tiene sonidos específicos: en inglés, por ejemplo, hay fonemas que no existen en portugués, y viceversa”.
Además, existen diferencias prosódicas (fuerza de voz que se aplica a determinada sílaba en una palabra) y culturales. “El volumen de la voz en una cena italiana suele ser más alto que en una japonesa. Incluso dentro de la misma cultura, la personalidad influye: la velocidad del habla, la proyección vocal, la articulación, la melodía e incluso el uso de gestos”.
La identificación con la cultura de un idioma y el contexto en el que se utiliza también moldea nuestro sonido.
Ana Paula Petriu Ferreira Engelbert compara el proceso con el trabajo de un actor. “Incorporamos características de la comunidad lingüística y construimos ‘otro yo’ en ese idioma. Somos nosotros mismos, pero diferentes”.
Según ella, este “disfraz vocal” tiene que ver tanto con la curva de aprendizaje del idioma como con la afinidad cultural.
“Cuando usamos un idioma extranjero, generalmente lo hacemos en un contexto específico, y esto influye en cómo queremos sonar. En mi caso, utilizo el inglés en el trabajo y adopto características vocales diferentes a las que uso con mi familia. El contexto, el objetivo y el rol social desempeñan un papel importante”.

La investigación doctoral de Engelbert proporcionó evidencia concreta de este fenómeno.
Durante nueve meses en Estados Unidos grabó a brasileños hablando portugués e inglés en diferentes situaciones, como la lectura de textos y el habla espontánea.
Los resultados mostraron que, al hablar portugués, los participantes, principalmente mujeres, tendían a suavizar la voz, hablando con mayor ligereza y fluidez.
En inglés sus voces se volvieron más profundas y firmes, y algunas mujeres incluso adoptaron un sonido más “arrastrado” al final de las oraciones, similar al que se escucha en hablantes estadounidenses. Se trata de un sonido más lento, casi un susurro, con un efecto de “silbido bajo”.
Para comprobar si otras personas percibían estas diferencias, la investigadora reprodujo esos fragmentos para oyentes bilingües.
Los oyentes describieron las voces en términos sencillos (más grave, más aguda, más suave, más firme) y también relataron sus impresiones de la personalidad transmitida: emocionada, contenida, segura o insegura.
La mayoría de los oyentes percibió diferencias claras entre las voces portuguesa e inglesa, lo que confirma que el cambio vocal no es solo una impresión: es real, medible y visible incluso para quienes no están familiarizados con los detalles técnicos.
Según Engelbert, esta adaptación vocal también refleja diferencias culturales: los brasileños bilingües, al hablar inglés, pueden ajustar sus voces para que suenen más cercanas a las características percibidas como típicas de los hablantes estadounidenses: una voz más grave, más firme y más asertiva.
Aun así, la investigadora enfatiza que esta es un área poco explorada y que aún quedan muchas preguntas sobre cómo aprendemos los elementos de ritmo, entonación y expresividad de una segunda lengua.

Hablantes bilingües
Incluso quienes crecen escuchando y hablando más de un idioma desde pequeños presentan ligeras variaciones vocales entre idiomas.
Según Engelbert, el bilingüismo es un concepto amplio, que se define de forma diferente según el contexto.
“Hay estudios, como uno de la década de 1990 sobre el catalán y el castellano, que muestran que las personas bilingües presentan menor variación vocal entre idiomas. Pero siempre hay una lengua dominante: aquella en la que la persona se siente más segura y desarrolla mejor sus habilidades”.
Quienes aprenden un segundo idioma más tarde, en la adolescencia o la edad adulta, tienden a presentar mayores diferencias vocales entre su lengua materna y la nueva lengua, especialmente al inicio de su aprendizaje.
“Cuando alguien empieza a aprender un idioma extranjero, su voz se adapta de forma más evidente, variando el ritmo, el tono y la entonación entre idiomas. A medida que aumenta el dominio del idioma extranjero y la persona se siente más cómoda, estas diferencias disminuyen”, explica Renata Azevedo.
Azevedo también enfatiza que la variabilidad vocal depende del contexto de uso.
“El contacto frecuente con el nuevo idioma es esencial. Cuanto más practicamos, más natural se vuelve la adaptación vocal, lo que permite que la ‘otra versión’ de nosotros mismos en cada idioma se manifieste con seguridad y fluidez”.
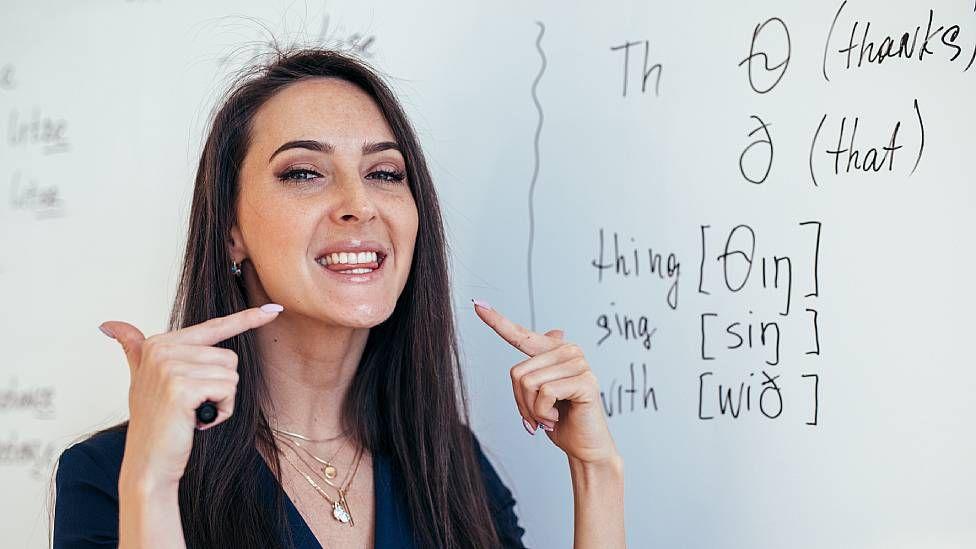
Qué ayuda al aprender un nuevo idioma
Aprender un nuevo idioma implica más que estudiar gramática y vocabulario.
Algunos factores marcan una gran diferencia: practicar con regularidad, exponerse a situaciones de comunicación reales, escuchar a hablantes nativos, consumir música, películas y literatura en el idioma y sumergirse en la cultura.
Cuanto más contacto tengas con el idioma en tu vida diaria, más naturales se volverán la adaptación vocal, la comprensión y la fluidez.
Ana Paula Pedro Ferreira Engelbert explica que quienes aprenden un idioma después de la adolescencia tienden a experimentar mayores diferencias vocales entre su lengua materna y el nuevo idioma, aunque esto disminuye a medida que aumenta el dominio del idioma.
El contacto con hablantes nativos y la inmersión cultural son esenciales. “Cuanto más nos acercamos culturalmente a un pueblo más absorbemos esa cultura, ya sea en su forma de hablar, su literatura, su gastronomía, su música… esto ocurre de forma natural y fortalece el aprendizaje”, explica Renata Azevedo.
Otro punto esencial es prestar atención a las sutilezas del habla. “Muchos matices lingüísticos y prosódicos rara vez se abordan en las clases formales, pero marcan la diferencia en la fluidez y en cómo nos entienden”, enfatiza.
En cuanto a los acentos, nunca desaparecen por completo, y eso es natural.
“Es posible minimizar un acento, pero este también revela rasgos de nuestra personalidad y de dónde venimos”, afirma Azevedo.
Stella Esther Ortweiler Tagnin, profesora de la Universidad de São Paulo, concuerda: “Cuando aprendes de adulto puedes dominar el idioma, pero siempre habrá algún desafío con ciertos sonidos”.
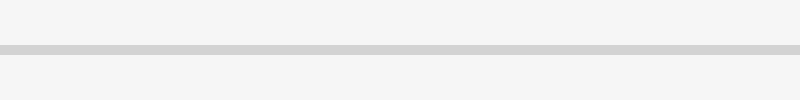
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.







