
Vaquita marina: gobierno de AMLO abandonó desde 2021 proyecto esencial para su conservación
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists
Un programa de retiro de redes de pesca que llevaba cuatro años de operación en el alto Golfo de California, con el objetivo de proteger especies en peligro de extinción como la vaquita marina, fue abandonado desde 2021, año en el que la administración actual decidió dejar de asignarle recursos del presupuesto público.
El proyecto “Eliminación Artes Pesca Fantasma en el Alto Golfo de California”, que comenzó a funcionar desde 2016, a la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, desapareció del presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
A través de una solicitud de información, la Semarnat informó que, de 2017 a 2020, este programa obtuvo más de 22.8 millones de pesos del presupuesto, la mayor parte de ellos en el sexenio de Peña Nieto. Según el Concentrado por proyecto de 2017 a 2023, en 2019 -primer año del actual sexenio, se asignaron 2 millones 709 mil pesos para el retiro de redes entre enero y agosto, y en 2020, la asignación de recursos fue de un millón 673 mil pesos entre marzo y abril.
Lee | Vaquita marina: por qué EU evaluará a México sobre su protección y qué medidas están pendientes
Después de ello no se reportan más gastos, pese a que la iniciativa tuvo cuatro años seguidos de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de proteger y conservar las especies marinas del Alto Golfo de California, entre ellas la vaquita marina, especie endémica en peligro de extinción.

El proyecto de “Eliminación de artes de pesca fantasma” comenzó en 2016 y para los años 2017 y 2018, los recursos entregados para esta actividad permitieron el retiro de redes durante ocho meses por año. En 2018 el programa alcanzó su presupuesto máximo, con 15 millones 323 mil pesos.
En cambio, en el sexenio del presidente López Obrador se ejercieron apenas 4 millones 382 mil pesos, en dos meses de 2019 y 2020.

En una respuesta a una solicitud de información que se hizo en 2021, y que es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) señalaron que en el 2019 “no se ejecutaron proyectos de ordenamiento”.
Y, en lo que corresponde a 2020 y 2021, ambas instituciones federales respondieron que: “por cambios en Reglas de Operación ya no se destinaron recursos para este tipo de proyectos y con apego a las atribuciones institucionales de las dependencias participantes, toda vez que dichas acciones son materia de inspección y vigilancia en al ámbito de las respectivas atribuciones y facultades”.
Es decir, en el segundo año de este sexenio el gobierno federal abandonó el retiro de redes de pesca fantasma en el Alto Golfo de California, iniciativa que permitía vigilar y ‘limpiar’ el mar de estas artes de pesca. Esto, pese a que desde 2016 se tenía identificado que la pesca incidental pone en riesgo latente a la vaquita marina.

Sin datos sobre especies enmalladas
Sobre la cantidad de especies enmalladas en las redes extraídas, la Semarnat, a través de la Conabio, reportó haber encontrado caracol, cangrejos, chanos, tortuga Golfina, mantarraya, bivalbos, estrella de mar, pulpos, gorgonias rojas, cochitos y cráneo de totoaba.
Mientras tanto, la Conanp a través de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, respondió por transparencia que, de 2019 a 2020, no contaron con datos sobre especies enmalladas y de 2021 a 2023 no hubo hallazgos.

Alejandro Olivera, biólogo marino en el Centro para la Diversidad Biológica, explicó que las redes de pesca fantasma están en todos lados y en todo México. Éstas, se atoran en los corales y son un problema importante de basura. Por ello, se buscan principalmente en el área de la vaquita marina.
“No se sabe cuántos metros hay de redes. La otra también es que por el sistema de corrientes [las artes de pesca] a veces se van, se usan en el área de vaquita y pueden viajar kilómetros. Entonces no se sabe cuántos metros o kilómetros de redes quedan actualmente. Por eso, lo que sí se tiene que hacer es que mientras más actividad de pesca haya, hay que buscarlas”, dijo Alejandro Olivera en entrevista para Animal Político y Border Hub.
Olivera señaló que el Alto Golfo de California es una zona bastante olvidada, al igual que la pesca; hasta que llegó la presión internacional durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lee | Autoridades lanzan programa para el Alto Golfo y la vaquita marina; pescadores reclaman exclusión
“Se tardaron dos años en sacar regulaciones pesqueras que fueron en el 2020 pero, en resumen, las fallas han sido las políticas públicas que no están protegiendo del todo a la vaquita marina de su principal amenaza que son las redes y la impunidad y falta de cumplimiento de la Ley que sigue hasta la fecha, porque se siguen utilizando redes prohibidas para capturar camarón”, denunció.
¿México estaba obligado a retirar redes?
Desde el momento en que se identificó que las redes de pesca fantasma son una amenaza latente de la vaquita marina, México estuvo obligado internacionalmente a proteger, conservar y detener el drástico descenso en la población de la vaquita marina.
Ante esto, la respuesta más importante fue en abril de 2015 con la publicación de un Acuerdo Secretarial con el que se estableció el polígono para proteger a la vaquita marina. Dicha delimitación dentro del Alto Golfo de California, sitio donde habita este ejemplar marino, se debía eliminar las redes de enmalle por dos años pero permitió la pesca de curvina.
Al inicio del sexenio de Peña Nieto, la población de vaquita marina era de 200 ejemplares. Para 2017, se estimaba la existencia de 30 individuos de esta especie. En el sexenio de López Obrador, el último registro que se tiene es de 10 a 13 vaquitas, dos de ellas crías, según el último reporte de observación por parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 2023.
Actualmente, como parte de la última Notificación de las Partes que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) realiza para que México cumpla con su compromiso por conservar a la vaquita marina (Phocoena sinus) la secretaria general de CITES Ivonne Higuero visitó el país para analizar con su equipo si México ha cumplido con su compromiso o no.

Ésta es la tercera visita que la CITES realiza a la reserva de la vaquita marina del 10 al 15 de marzo.
Fuentes locales consultadas en la comunidad de San Felipe, Baja California, señalaron que, días previos a la visita del secretariado y autoridades de la CITES, autoridades representantes de la Conapesca dieron el “aviso” a las pesquerías de no salir a pescar durante esa semana.
“Nos hicieron la invitación a representantes legales para no pescar en el Alto Golfo. No pescar con redes. Cuando viene CITES, se respeta el mar, cuando no regresa la ilegalidad”, señalaron.


¿Dónde habita la vaquita marina?
La vaquita marina es una especie endémica de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado de 2017 a 2020. En este sitio de conservación habita la vaquita marina (Phocoena sinus), una especie decretada en Peligro de Extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la protección ambiental de especies nativas en México con alguna categoría de riesgo.
Además habita la totoaba (Totoaba macdonaldi), un pez conocido como el más grande del Alto Golfo de California. Sus dimensiones son similares a la vaquita, distinguida además como la marsopa más pequeña del mundo.

Ambas especies tienen la categoría En Peligro de Extinción de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre la protección ambiental de las especies nativas de flora y fauna silvestres de México. Fuera del territorio mexicano —tanto la vaquita marina como la totoaba— cuentan con alguna etiqueta que alerta sobre su conservación.
Para la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) la vaquita se encuentra en el Apéndice I —de tres— sobre especies de flora y fauna con mayor grado de peligro.
Además, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), tiene tanto a la vaquita como a la totoaba en la Lista Roja de las especies con alguna amenaza para continuar en su ecosistema. Ambas están clasificadas en Peligro Crítico de Extinción.
Fuentes locales en el puerto de San Felipe, Baja California, señalaron a Animal Político y Border Hub que la pesca ilegal aún amenaza su permanencia en el hábitat de la reserva del Alto Golfo de California.
En cambio, autoridades federales como la Conanp y Semar señalaron que según los resultados del Crucero de Observación de vaquita marina 2023 se observó una disminución de más de 90% de la presencia de pangas y redes de enmalle dentro de la Zona de Tolerancia Cero de la vaquita marina.
Datos compartidos por Sea Shepherd Conservation Society, organización internacional dedicada a la protección de la vida marina en el mar, señaló que desde 2015 en colaboración con la Armada de México y otros socios locales, se ha centrado en mitigar la captura incidental de vaquita durante todo el año.
En años anteriores se recuperaron más de 1,000 redes, principalmente, de totoaba. A través del proyecto Operación Milagro monitorean las 24 horas del día, los siete días de la semana, la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y sus alrededores, un sitio crucial para la supervivencia de la especie.
Desde 2023, según señala Sea Shepherd, han empleado tecnología de radar y sonar de última generación a bordo de la embarcación M/V ‘Seahorse’ las 24 horas del día en la ZTC para rastrear actividades ilegales y localizar redes para su extracción.
El objetivo era un mar sin redes
Un mar libre de redes de pesca fantasma fue la acción urgente que autoridades mexicanas debían realizar para evitar el descenso en la población de la vaquita marina y así, garantizar su supervivencia en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta Colorado, área natural protegida decretada desde 1993 por su alto valor ecosistémico.
En el borrador de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Artes de Pesca Fantasma en México del Gobierno de México, documento obtenido por transparencia se reconoce que las artes de pesca fantasma son un peligro para la fauna del Alto Golfo de California.
Además, en él se afirma que México “incrementó su preocupación e interés en el tema de la pesca fantasma a partir del complejo reto que implica impedir la extinción de la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que se sabe que su principal amenaza es la muerte accidental (enredos y ahogos) durante las actividades pesqueras, especialmente de totoaba (Totoaba macdonaldi)”.
El objetivo fue extraer del mar la mayor cantidad de redes de pesca fantasma que quedaron abandonadas, sin señalar una cifra meta. En el año 2016 el Gobierno de México junto con Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) lanzaron el programa multiinstitucional de eliminación de redes fantasma del Alto Golfo de California.

Dalia, nombre que usaremos para proteger la identidad de la persona entrevistada, formó parte de este programa de limpieza conocido también como Plan Maestro. Ella fue parte de una de las organizaciones de la sociedad civil que se encargó de realizar bitácoras, informes y comunicaciones con los diferentes entes de gobierno y privados que formaron parte del programa.
Dalia dijo en entrevista que el proyecto comenzó en octubre de 2016 hasta 2020. En ese periodo lograron recuperar más de mil 300 artes de pesca de diferentes pesquerías, algunas activas y otras abandonadas. Entre ellas se encuentran redes que se usaron para pescar totoaba y camarón. “La mayoría eran de totoaba”, señaló.
Incluso, con el inicio del programa el 16 de octubre de 2016, en menos de un mes localizaron alrededor de 136 artes de pesca abandonadas en el mar. “De esas se lograron retirar 109, es decir, no el 100 por ciento de las redes que se localizaban era posible extraerlas”, añadió.

Resultados poco claros
Para conocer el impacto en la conservación de la vaquita marina y la totoaba, se solicitó información vía transparencia al Fondo para la Biodiversidad de la Semarnat, Semar, Conapesca e Inapesca sobre los resultados en la extracción de redes de pesca fantasma, el plan de manejo, bitácoras, embarcaciones que usaban y cantidad de redes extraídas y fauna enmallada.
En su mayoría, las dependencias, se declararon “incompetentes” para entregar la información o señalaron no contar con ella después de “búsquedas exhaustivas”. El Fondo para la Biodiversidad de la Semarnat fue el único ente que no dio respuesta a la solicitud.
En una revisión a los informes de labores de la Secretaría de Marina (Semar) tanto del sexenio de Peña como de López Obrador, pudo detectarse que, en los periodos 2016-2017 y 2017-2018, la Secretaría participó en el “Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California” sin mencionar el presupuesto que fue asignado.
La Semar dijo haber coordinado con dependencias de los tres niveles de Gobierno acciones de inspección y vigilancia en esa área en San Felipe, Baja California, y realizó “1,409 operaciones contra la pesca ilícita en el Alto Golfo de California”, en ambos periodos.

En ambos periodos aseguraron una suma de 2 mil 783 redes abandonadas en alta mar sin señalar qué especies encontraron enmalladas o tuvieron que ser aseguradas de manera precautoria por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sobre el tratamiento de redes tampoco lo mencionan en los informes.
Para el sexenio de López Obrador, el proyecto de extracción de redes de pesca fantasma que anteriormente operaba pasó a tener tres nombres distintos con actividades similares en el Alto Golfo de California.
En el primer informe de labores de la Semar, del periodo 2018 al 2019, se llevó a cabo la “Iniciativa para la sustentabilidad en el Norte del Alto Golfo de California” donde la secretaría desarrolló y aplicó la “Estrategia Integral para la Atención del Alto Golfo de California” que aborda tanto la protección de la vaquita marina, como la prevención de la pesca ilegal de totoaba.
Según las cifras presentadas en el reporte aseguraron 174 artes de pesca con un total de 49 mil 698 metros, pero no mencionaron la fauna que encontraron enmallada ni el tratamiento a las redes aseguradas que garanticen que esas redes no volverán al mar.
Para el segundo, tercer y cuarto informe el aseguramiento de redes fantasma fue de menos de 169 artes de pesca y en el periodo de 2019 a 2020 la Semar no reportó el aseguramiento o hallazgo de artes de pesca.

El nombre del programa también varió y recibió títulos como: Operaciones para la Preservación de los Recursos Naturales Marítimos, Iniciativa para la sustentabilidad en el Norte del Alto Golfo de California, Operaciones para la Preservación de la Vaquita Marina (Phocoenasinus) y Operaciones para la Preservación de la vaquita marina (Phocoenasinus).
“Si quieres cuantificar el éxito de la política pública del Alto Golfo [de California] es el día en que haya más vaquitas, así de fácil. Por más que [la] Profepa te diga que hizo tantos recorridos, por más que Guardia Nacional diga que hizo tantas inspecciones, aprendimos a tanta gente, no. El indicador número uno es el número de vaquitas que sobreviven, esto hace evidente que no ha sido suficiente”, señaló el biólogo marino Alejandro Olivera.
Para conocer los trabajos de conservación la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se solicitó a esta dependencia, desde el departamento de comunicación, una entrevista y acceso a la reserva de la vaquita marina para documentar los esfuerzos que realizan, pero la autoridad respondió que, desde el 1 de marzo de 2024, con el inicio de las campañas electorales, no podía dar declaraciones a la prensa, por “veda electoral”.
Por su parte, Semarnat, accedió a resolver una serie de preguntas aún en veda electoral, pero sobre la asignación de los recursos y la información de especies enmalladas tras la extracción de redes de pesca fantasma, recomendaron hacer una nueva solicitud por transparencia.

Relacionado

El peso ha sido una de las monedas más apreciadas de 2024, lo que ha vuelto al país caro no solo para los extranjeros, sino también para los propios argentinos.
“Argentina está cara en dólares”, me dice Manuel, un empresario gastronómico de 37 años, durante mi última visita a Buenos Aires en diciembre. “Te habrás dado cuenta rápido, vos que venís de Estados Unidos”.
Ya el primer día en la ciudad, noto lo que me dice Manuel en el precio del café.
En Palermo, un barrio turístico de Buenos Aires, una taza de café vale $3.300, US$3.2 al tipo de cambio oficial, unos pocos centavos menos que al paralelo, que los argentinos llaman “dólar blue“.
Es un dólar más de lo que pago por el café en la misma cadena de cafeterías en Coconut Grove, Miami.
Pero no solo los lugares que frecuentan los extranjeros están caros en dólares. La situación se repite en lugares menos turísticos y con productos más buscados por los argentinos.
Lo vemos en un pan en rebanadas que cuesta US$4 o en la manteca a US$3. También en los productos importados. Por ejemplo, un termo Stanley vale US$140 en Buenos Aires, mientras que en Estados Unidos no supera los US$30.
De acuerdo con el índice de precios Big Mac de McDonald’s, creado por The Economist en 1986, Argentina con US$7.37 tiene el precio más caro de la hamburguesa de América Latina y el segundo del mundo, detrás de Suiza.
Hace un año, el Big Mac costaba en Argentina la mitad en dólares.
Según estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), el peso argentino se revalorizó un 40% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado.
No obstante, estos cambios no se tradujeron en una mejora del poder adquisitivo de los argentinos, ya que los salarios se mantuvieron congelados y las llamadas correcciones del gobierno de Javier Milei generaron una dura recesión que provocó una caída del consumo.
“No estamos ni mejor ni peor. Tenemos problemas distintos a los del año pasado”, me dice el dueño de una panadería con más 30 años en el rubro, que votó por Milei y que lo sigue apoyando, cuando le pregunto cómo afecta la apreciación de la moneda local en sus ventas.
Por eso, el impacto de la baja en el ritmo de la inflación en Argentina, que es el mayor logro de Milei en su primer año como presidente, combinada con la apreciación de la moneda local, sorprenden a cualquiera que no haya visitado el país en el último año.
En BBC Mundo te explicamos por qué este país se volvió “caro en dólares” después de haber sido uno de los más baratos de América Latina y qué impacto tiene en su economía.
El “súper peso”
“Necesito más dólares que hace un año para vivir en Argentina”, me dice Thiago, un programador brasileño que cobra en la moneda estadounidense y que hace dos años eligió vivir en Argentina favorecido por el tipo de cambio.
Desde que el peso se fortaleció en Argentina y el real cayó en Brasil, liderando las pérdidas de las monedas de América Latina, Thiago está pensando volver a São Paulo porque “con menos dólares vivo mejor allá”.
Pero Thiago no es el único. En agosto de 2024, BBC News Brasil reportaba una oleada de brasileños que dejaban Argentina porque era “inviable” para ellos mantenerse allí.
Pero ¿cómo llegó la moneda argentina, que Milei devaluó un 54% apenas asumió, a convertirse en un solo año en lo que los medios de comunicación locales han apodado un “súper peso”?

La respuesta está en la estrategia que utilizó Milei para bajar la inflación –su principal meta al asumir– que en 2023 había alcanzado el 211% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Se trata de una herramienta que los economistas llaman “ancla inflacionaria”. Es decir, se “ancló” la cotización de dólar oficial, aumentando su cotización -es decir, devaluando el peso- un 2% fijo por mes, muy por debajo de la tasa mensual de inflación.
Eso, sumado a un “ancla fiscal” que redujo fuertemente el gasto público y un “ancla monetaria” que dejó de emitir dinero para financiar al Tesoro, ha sido clave para que Argentina cerrara el 2024 con una inflación anual del 118%, lo que representa una reducción del 44,5% en un año.
Sin embargo, el lado negativo es que mientras el peso se ha ido fortaleciendo al devaluarse menos que la inflación, el dólar oficial ha quedando retrasado con respecto al costo de vida, perdiendo mucha de su capacidad de compra.
El resultado fue un fenómeno nuevo para los argentinos: la inflación en dólares, que según las estimaciones de varios economistas locales superó el 70% el año último.
En otras palabras: lo que hace un año pagabas con US$100, ahora te cuesta US$170.
“Dólar blue”
Pero no solo el dólar “oficial”, que es controlado por el gobierno, perdió poder de compra. El libre o de mercado también está en niveles similares a cuando asumió Milei, a pesar de que la inflación superó el 100% en ese período.
Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, lo atribuye principalmente a una exitosa iniciativa que realizó el gobierno para que los argentinos ingresaran al sistema financiero los dólares en efectivo que tenían ahorrados en sus casas o depositados en el exterior sin declarar.

“La calma del mercado cambiario se consolidó gracias al blanqueo de capitales”, le dijo a BBC Mundo. “El gobierno logró, con mucha mucha confianza y pragmatismo, un blanqueo de capitales que le habilitó un ingreso muy generoso de dólares en efectivo”, dice el economista.
La iniciativa resultó mejor de lo esperado. En la primera etapa, Argentina consiguió que ingresaran US$19.023 millones, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esto llevó a contener el dólar paralelo y que se mantenga a una tasa levemente superior al tipo de cambio oficial, a diferencia de años anteriores cuando la brecha era muy amplia.
Efectos en Argentina
El “peso fuerte” tiene aspectos positivos y negativos para el país.
Por un lado, el gobierno destaca que los salarios han aumentado en dólares.
Según un informe de Bumeran, una plataforma de empleo en línea, el sueldo promedio pretendido en este país es de US$1.234, por encima de la media regional. Mientras que hace un año era uno de los más bajos de América Latina.
Sin embargo, la apreciación de la moneda también ha generado una caída en el número de turistas extranjeros que visitan el país y el aumento de los argentinos que aprovechan el “dólar planchado” para viajar al exterior.
Según datos del Indec, la cantidad de turistas internacionales en el país registró una baja interanual del 19,2% en noviembre.

Pero el impacto que más preocupa a muchos locales es en sectores como la industria, dado que ahora es más caro producir, tanto para el mercado local como para el exterior, lo que hace menos competitivos a la industria y al agro argentino.
A esto se suma la apertura de las importaciones que realizó el gobierno para incentivar la competencia y bajar los precios locales.
El resultado es que “cada vez será más barato acceder a productos importados y cada vez será más cara la producción nacional”, afirma Sigaut Gravina.
En este sentido, desde el sector industrial han advertido que esto podría generar una caída en la producción, que llevaría a una consecuente reducción de puestos de trabajo.
Los más críticos al gobierno incluso alertan sobre un posible “industricidio”, como el que ocurrió en la década de 1990 cuando el peso argentino estaba atado al dólar y muchas empresas terminaron cerrando.
“No habrá devaluación”
Entre los economistas que advirtieron sobre los efectos negativos del “súper peso” está Domingo Cavallo, quien fue ministro de Economía durante ese período (1991-1996) del presidente Carlos Menem, apodado el “padre de la convertibilidad” en Argentina.
Cavallo dijo en diciembre que la actual “apreciación real exagerada del peso” es “parecida” a la que ocurrió a finales de 1990, “una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica”.
En Argentina, la lectura de que el peso está artificialmente alto en comparación con su valor real o competitivo en el mercado internacional se expande en la opinión pública e incomoda al presidente.
Pero Milei asegura que sus críticos están equivocados.
“El tipo de cambio desde mi perspectiva no está atrasado”, aseguró en una entrevista a comienzos de enero en la radio El Observador. “Es irritante e insultante la estupidez que dijo [Cavallo]”.

Para el mandatario, la poca distancia en la cotización entre el dólar oficial y el de mercado, además del hecho de que el Banco Central logró acumular unos US$25.000 millones en reservas con la actual cotización, son prueba de que no hay retraso.
“Además hay equilibrio fiscal”, destacó.
La economía de este país, según la lectura de Milei, no debe ganar competitividad debilitando al peso sino desregulando la economía, reduciendo los impuestos y mejorando el acceso al crédito.
Para Sigaut Gravina, las palabras de Milei buscan contener la presión para que el gobierno vuelva a devaluar la moneda argentina.
“Si todos tenemos la idea de que hay un atraso cambiario significativo, todos van a pensar que el peso así como está no se sostiene”, señala.
No obstante, el experto dice que “el principal activo del gobierno hoy es que bajó la inflación y devaluar implica, como efecto inmediato, más inflación”.
Por eso, Milei ha asegurado que no hará otra gran devaluación del peso, como la que hizo al asumir.
Por el contrario, el Banco Central argentino anunció que a partir de febrero reducirá la devaluación mensual del tipo de cambio oficial del 2% al 1%, lo que fortalecerá aún más al peso.
Se espera que la estrategia ayude a seguir bajando la inflación, que en diciembre pasado alcanzó un 2,7% mensual.
Pero muchos se preguntan cuál será el perjuicio de seguir siendo “caros en dólares”.
De todas formas, lo que realmente podría definir la cotización del dólar es lo que ocurra una vez que Milei levante los controles de capitales que hoy restringen el acceso al billete estadounidense y deje flotar al peso, algo que ha prometido hacer en 2025.
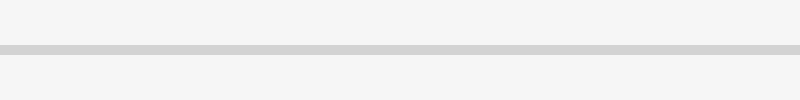
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- 4 formas en las que Javier Milei cambió a Argentina en su primer año como presidente (y cómo afectaron a su popularidad)
- Cómo logró Milei que empiece a bajar la inflación en Argentina y estabilizar el dólar (y por qué no todos lo celebran)
- Qué puede ganar Milei, el primer presidente extranjero en reunirse con Trump, con el regreso del republicano a la Casa Blanca








