
¿Por qué nos gustan taaanto las series de asesinos reales? Curiosidad, control y un toque de morbo
Que si Dahmer, la Narcosatánica o Ted Bundy. No importa a dónde mires. Pareciera que todo el tiempo hay una nueva película, documental, serie o pódcast basado en un crimen real. Y no importa si no lo consumes, medio mundo habla de él y te surge curiosidad del caso. ¿Por qué nos gusta tanto el true crime? ¿Nos atrae la violencia y la maldad?
De una vez te soltamos que no hay nada de qué preocuparse. Esta curiosidad es normal y la psicología puede ayudarnos a explicarla. Pero antes, clavémonos un poco más en este fenómeno.
¿Qué significa el true crime?
El género llamado true crime se usa para describir productos que relatan crímenes reales, generalmente muy polémicos/mediáticos y en ocasiones con un misterio no resuelto. En la narrativa se muestra la investigación, reconstrucción y hasta dramatización de casos reales.
Aunque hemos visto un gran aumento de true crime en plataformas de streaming, no es exclusivo de estas. Pues además de películas, series y documentales, también podemos tener pódcasts, cómics y libros del mismo género.
Algunas personas lo relacionan mucho con el terror por el miedo que generan las situaciones descritas o los personajes involucrados. Sin embargo, recordemos que este género es de no ficción pues como su nombre indica, se basa en crímenes reales.
Una breve historia del true crime
La explotación del género podría parecernos reciente, pero la realidad es que existe desde hace cientos de años.
La escritora y académica Pamela Burger explica en un artículo en JSTOR –enfocado en textos académicos– que hay registro de publicaciones que informaban y describían delitos capitales que datan de entre 1550 y 1700.
Circularon panfletos sobre crímenes que se mantuvieron hasta el siglo XIX, siendo más comunes en Inglaterra y Estados Unidos. El corte sensacionalista con el que eran escritos fue evolucionando en lo que conocemos como nota roja (ajá, que también llegó y se desarrolló en México).
Durante el mismo siglo, en 1888, surge la historia de Jack el Destripador, que también atrajo la atención pública. Aunque no fue el primer asesino serial, sí fue uno de los primeros en causar un fenómeno tan mediático.
Más tarde, también influyó que autores de renombre se interesaran por relatar crímenes reales. El mejor ejemplo es A sangre fría (1965), de Truman Capote, donde se explica cómo una familia rural estadounidense es asesinada aparentemente sin motivo y qué le pasa a los asesinos.
La televisión empezó a transformar crímenes y asesinatos en algo mediático que también ayudaría a desarrollar el true crime en documentales, series y películas.
La era del streaming y un nuevo boom por los crímenes reales
En Estados Unidos, el actual éxito del true crime surge durante el 2014-2015 cuando se lanzaron producciones notables y populares: el pódcast Serial, la mini serie documental de HBO The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst y el fenómeno de Netflix Making a Murderer.
The Ringer explica que aunque HBO ya tenía una larga carrera de hacer documentales aclamados desde los 70, le metieron más al true crime tras el éxito de los productos antes mencionados. Así es como después tuvimos títulos como Beware the Slenderman, Mommy Dead and Dearest, y I Love You, Now Die.
Y de Netflix ni se diga, pareciera que cada mes tienen al menos un nuevo contenido de true crime. Ya sea serie/película con un elenco y directores de renombre (como Dahmer, o El ángel de la muerte) o documentales/docuseries con entrevistas y material de archivo (como No te metas con los gatos o Desaparición en el hotel Cecil).
Esto no es ficción: 6 casos de asesinos seriales en México
Alejandro Rojas, director de analíticas aplicadas de Parrot Analytics –empresa que analiza la demanda de contenidos televisivos y en streaming en el mudo–, le explica a The Ringer que el contenido true crime genera un alto nivel de retención de la audiencia.
Este elemento se ha vuelto casi tan vital como el registro de nuevos suscriptores en la batalla entre plataformas. No solo importa que las personas lleguen a tu plataforma, sino que se queden, que devoren temporadas completas y que busquen contenido similar dentro de la misma.
Igualmente cree que las producciones de true crime también son una forma de atrapar a audiencias de distintas generaciones, poniendo mayor foco en las más jóvenes.
Desde la perspectiva de Rojas, un tercer beneficio de hacer estos contenidos va en el sentido de costo-beneficio. La meta es hacer el mayor contenido posible y los documentales tienen menos necesidad de gastar en vestuario, sets, actores o hasta efectos especiales.
Bueno, y ¿por qué nos gustan las historias de crimen?
Podríamos pensar que es porque nos atrae la maldad, pero no necesariamente.
En Animal MX platicamos con la doctora Mariana Berlanga Zamarrón, quien es psiquiatra y se especializa en trastornos graves de personalidad. Ella nos explica que este gusto por el true crime se puede explicar mejor como “una atracción a la transgresión que ejecuta un tercero”.
“Tenemos como una fascinación por aquella persona que viola las reglas que nosotras no nos atrevemos a transgredir”, explica.
“Puede que deseemos que se salga con la suya o bien que sea atrapado y debidamente sancionado para así validar nuestro apego a las normas o códigos de cultura”.
El doctor Rogelio Flores Morales, psicólogo social y profesor investigador de la UNAM que se especializa en los impactos de violencia en periodistas, explica que en este caso la fascinación al true crime conlleva asombro y miedo.
“Son emociones encontradas. No puede ser o uno o lo otro. Puedes sentir asombro, pero al mismo tiempo puede ser miedo y por otra parte fascinación, curiosidad o hasta caer en la morbosidad”, comenta a Animal MX.
Nos gusta sentirnos detectives
Por el estreno de La Narcosatánica en Animal MX platicamos con Claudia Fernández, líder de Desarrollo de Contenido No Guionado en México para HBO Max.
Ella misma es consiente del interés de la audiencia en el true crime y por eso busca más historias como la de Sara Aldrete. Pero más que adjudicárselo al morbo, considera que es “una curiosidad muy humana” porque cualquier crimen, sobre todo un asesinato, está fuera del orden que consideramos natural.
“Nos gusta sentirnos un poco detectives y creo que por eso enganchamos super fuerte con el tipo de historia que te permite generar tus propias conclusiones”, añade Claudia.
Para complementar esa idea, la doctora Mariana Berlanga nos dice que esto se simplifica “a la satisfacción intelectual de unir las piezas”. Incluso lo compara como el placer de una jugada en ajedrez, completar un problema matemático o un rompecabezas.
“La mente humana corrige, ordena, clasifica y desentraña lo que considera misterioso”, añade la experta.
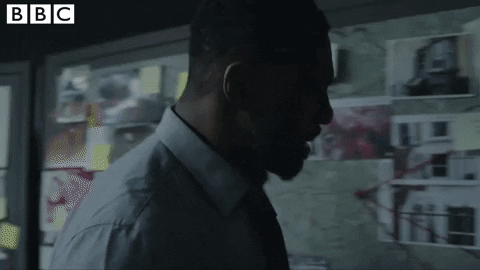
Aunque desde una perspectiva más personal considera que más que sentirnos detectives, buscamos “la confirmación de que vivimos en sociedades disfuncionales, que los corruptos y poderosos casi siempre triunfan y que la justicia es, si acaso, una pequeña y transitoria victoria que pronto será olvidada”.
El interés en conocer cómo trabaja la mente de un asesino o criminal
Regresamos a lo que menciona Mariana Berlanga: nos sentimos atraídas a la idea de que son personas transgresoras, que rompen con el orden social. Ante eso es normal que sintamos curiosidad sobre qué pasa por su mente o qué lo motiva a matar.
Rogelio Flores explica que al ver contenido de true crime, “lo que queremos es encontrar respuestas sobre la oscuridad humana o sobre los aspectos más oscuros de la sociedad”.
La doctora Berlanga añade que este contenido nos permite “explorar la mente del agresor en un ambiente seguro y exploramos sus emociones sin nosotras hacer algo peligroso, prohibido o incluso ilegal”.

La experta también comenta que ese ambiente controlado nos permite dirigir, acotar, desmenuzar nuestros miedos en sus elementos más esenciales.
“Todo lo que se controla se puede dominar, y todo lo que se domina pierde parte de su misterio”, finaliza.
Es como cuando consumimos algo del género del terror. Mientras lo vemos tenemos la certeza de que le está ocurriendo a otra persona y no a mí y por eso nos sentimos medianamente protegidas. Y una vez que el episodio termina, podemos regresar a nuestra vida diaria.
Un shot de adrenalina
Tal y como sucede cuando consumimos algo del género de terror, el true crime puede desencadenar adrenalina. Esta se libera cuando nuestro cerebro piensa que estamos en peligro.
La adrenalina provoca que se te acelere el corazón o te hace respirar más rápido. Pero cuando tu cerebro se da cuenta de que no es un peligro real, esa adrenalina se transforma en algo placentero.
Queremos aprender a cómo evitar ser una víctima
La doctora Berlanga explica que la mayor parte de los estudios mencionan que tendemos a generar más empatía con las víctimas que con los victimarios, pues nos identificamos más con ellas.
Sin embargo, al “entender” cómo funciona la mente de un criminal, sentimos que eso nos ayuda a generar o activar mecanismos de defensa.
O sea, pensamos que el contenido true crime nos da elementos para poder sobrevivir o actuar ante algún crimen y así evitar ser una futura víctima.
Pero ojo: esto solo es una sensación y no es como que realmente ya nos volvamos inmunes. Para empezar, es imposible predecir los movimientos de cualquier perpetrador y no hay que tomar lo que veamos en series de crímenes reales como un manual de supervivencia.
¿Hay efectos negativos de consumir true crime?
Depende, pero comencemos por aclarar que el true crime NO nos hace personas violentas.
El doctor Rogelio Flores es muy claro sobre el tema: la violencia es multifactorial.
“No por estar viendo este tipo de contenidos, vas a reproducir violencia. Así como no porque juegues Grand Theft Auto, vas a reproducir violencia”, explica a Animal MX.
Añade que para generar violencia debe de haber toda una serie de condiciones sociales, culturales, individuales, de carácter, de personalidad, experiencias repetitivas y hasta el azar.
La doctora Berlanga igual explica que personas vulnerables (con algún trastorno psiquiátrico, algún tipo de esquizofrenia o trastornos de ansiedad) sí pueden estar predispuestas a efectos “negativos”.
Por ejemplo a tener más ansiedad al pensar que en cualquier calle oscura podría salir un asesino serial o empezar a desconfiar de cualquier persona.
Los efectos positivos del true crime residen más en la empatía que somos capaces de producir al ver lo que viven otras personas.
Sin embargo, esto también ha sido polémico en algunas producciones que más bien revictimizan en aras de tener audiencia y sin importar si a las víctimas y a sus relaciones cercanas se les abre de nuevo esas laceraciones y dolor psicológico.
Así que ya sabes: tu fascinación por el true crime es más bien curiosidad por aquellas personas que rompen las reglas y que nos recuerdan la oscuridad humana.

La exguerrillera conoció a Mujica en la clandestinidad y vivió a su lado durante décadas, hasta su último día.
José Mujica solía emocionarse últimamente al hablar de su esposa, Lucía Topolansky, quien lo conoció en tiempos de clandestinidad y siguió a su lado hasta su muerte este martes a los 89 años.
“Lucía es mucho más que una compañera”, dijo el expresidente uruguayo en una entrevista con BBC Mundo en noviembre.
Se refería al amor y el cuidado que Topolansky le dio por décadas, sobre todo desde que a él le diagnosticaron un cáncer de esófago hace poco más de un año que se expandió por su cuerpo.
Un amor que continuó dándole hasta sus últimos días: “Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso es lo que prometí”, declaró unos días antes de la muerte de su compañero.
Ella nunca alcanzó la fama internacional de Mujica, pero su propia historia personal y algunos momentos especiales que vivió junto a él tienen ribetes asombrosos.
“Atmósfera de peligro”
Hija de un ingeniero civil y empresario de la construcción, Topolansky nació hace 80 años en una familia de buen pasar económico y estudió en un colegio de monjas dominicas.
Su opción por la lucha armada a fines de la década del ’60, tras abandonar estudios de arquitectura y el gremio estudiantil, sorprendió a sus parientes más cercanos.
Pero no fue la única: su hermana melliza María Elia también integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).
En esa guerrilla urbana de izquierda influida por la revolución cubana y el marxismo, que combatió la institucionalidad democrática, Topolansky participó en diferentes operativos con el nombre falso de “Ana”.

Fue durante aquellos tiempos de clandestinidad cuando conoció a Mujica, quien tenía nueve años más que ella y ocupaba cargos de dirección en el MLN-T.
Mujica relató en una entrevista con la BBC que el primer encuentro entre ambos ocurrió en septiembre de 1971, la noche en que él se escapó de la cárcel montevideana de Punta Carretas con otros 105 tupamaros y algunos presos comunes por un túnel, una de las mayores fugas en la historia de las prisiones uruguayas.
“Ella estaba con la gente que apoyaba desde afuera. Habían ocupado una de las casas en las cuales nosotros emergimos de abajo de la tierra para salir de la cárcel luego de haber hecho un túnel”, memoró. “La vi casi accidentalmente y seguimos la vida (…). Era muy bonita y joven”.
Topolansky también había estado presa y se fugó de una prisión ese año, escabulléndose por las cloacas de la ciudad junto a otras 37 presas. Llegó a realizarse una cirugía para cambiar parte de su rostro y evitar ser arrestada.
Mujica fue recapturado y volvió a escaparse de la cárcel en 1972, cuando inició su relación amorosa con Topolansky.
“Nos encontramos una noche en que andábamos muy perseguidos”, dijo Mujica en una entrevista con la BBC en abril de 2023. “Los humanos, aunque no lo sabemos, cuando vivimos una atmósfera de peligro donde está en juego a cada paso la libertad y la vida, nos aferramos al amor porque la naturaleza biológica nos lo impone”.
Aunque en una entrevista varios años atrás, Topolansky reconoció que los detalles de ese primer encuentro eran difíciles de recordar por una razón: “Esto se parece bastante a esos relatos de las guerras y eso donde las relaciones humanas tienen un marco de distorsión porque tú estás corriendo, podés caer preso, te pueden matar. Entonces no tiene los parámetros de una vida normal”.

Ambos volvieron a ser detenidos en 1972, un año antes del golpe de Estado conducido por los militares. Permanecieron presos, sometidos a torturas y períodos de aislamiento hasta 1985, el año en que Uruguay volvió a la democracia.
“Teníamos que vivir en condiciones absolutamente adversas”, señaló Anahit Aharonian, una militante tupamara que estuvo presa junto a ella, en un diálogo con BBC Mundo en 2015.
Recordó que en 1980 las hermanas Topolansky le diseñaron en secreto un tapiz con la palabra “Libertad” bordada en armenio, el idioma de los padres de Aharonian que tenía prohibido practicar en prisión.
Lograron sacarlo del penal en un paquete, sin que los carceleros descubrieran de qué se trataba.
“Como las abejas”
Mujica y Topolansky volvieron a juntarse el día de marzo de 1985 en que recuperaron la libertad por una ley de amnistía, y siguieron unidos desde entonces.
“Al otro día empezamos a buscar un local para juntar a los compañeros y reunirnos. Había que empezar a militar”, recordó Topolansky en una entrevista hace un año atrás. “No perdimos un minuto. Y no paramos, porque en realidad esa es nuestra vocación. Ese es el sentido de nuestra vida”.
La pareja se mudó a una modesta casa en una chacra de Rincón del Cerro, la zona rural de Montevideo donde cultivaron la tierra y donde el expresidente murió este martes.
Se casaron recién en 2005, en una ceremonia íntima, cuando Mujica era una figura cada vez más popular en su país, aunque pocos sospechaban que llegaría a ser presidente. Y esa misma noche fueron a un mitin político.
“Unimos dos utopías: la utopía del amor y la utopía de la militancia”, dijo Topolansky a un documentalista hace varios años.
Al parecer, Topolansky se enteró de su propio matrimonio cuando Mujica compartió la noticia en una entrevista que le hicieron para la televisión: “Ahí le dijo al periodista que nos íbamos a casar. Yo estaba mirando el programa y me enteré”, comentó en una entrevista en 2024.
“En realidad de vieja vine a claudicar”, añadió riendo por el hecho de haber vivido 20 años juntos sin haberse casado.

Nunca tuvieron hijos, algo que explican por el hecho de haberle dado prioridad a la guerrilla en la juventud. En cambio, alojaron en su tierra a algunas familias y tuvieron varios perros incluida Manuela, que fue conocida como la mascota favorita de Mujica.
La militancia política siguió siendo el norte en la vida de ambos, que fundaron el Movimiento de Participación Popular y contribuyeron a hacerlo el mayor grupo de la coalición de izquierda Frente Amplio.
Fue la propia Topolansky quien, como senadora más votada, le tomó juramento a Mujica cuando asumió la presidencia en 2010, en un acto cargado de simbolismo dentro del Palacio Legislativo.
Después lo abrazó con su brazo derecho y besó su mejilla, sonriendo.
Topolansky llegó a sobrevivir a un cáncer de mama y, tras el fin del mandato de Mujica en 2015, fue candidata a intendenta (alcaldesa) de Montevideo, pero no logró ser electa.
En 2017 asumió la vicepresidencia de Uruguay tras la renuncia de quien estaba en el cargo por uso indebido de recursos públicos y ocupó circunstancialmente el sillón presidencial cuando el entonces mandatario Tabaré Vázquez viajó al exterior.

Muchos la consideran menos pragmática desde el punto de vista ideológico que su esposo, quien evitaba esa comparación y decía que simplemente eran políticos diferentes.
“Sí, tal vez no tenga el carisma que tengo yo. Eso es probable”, admitió el expresidente en una oportunidad. “Ahora, es sistemática: como las abejas, como una gota de agua. Una laburanta (trabajadora) de esas infernales. No de esas que hacen un hecho histórico, sino de las que levantan paredes”.
Mujica decía eso con la misma admiración que expresó hasta el final hacia Topolansky, contrastando la pasión que supone una relación amorosa en la juventud con “la dulce costumbre” que significa en la vejez, para eludir la soledad.
“Soy consciente”, sostuvo en su última entrevista con BBC Mundo, “que buena parte de mi vida hoy se la debo a ella”.
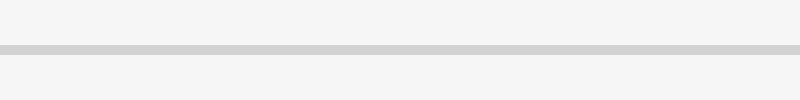
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Muere José Mujica, el audaz político uruguayo que asombró al mundo como “el presidente más pobre”
- 10 frases de José “Pepe” Mujica que explican por qué “derribó fronteras físicas, ideológicas, culturales y generacionales”
- 5 momentos en la vida de José “Pepe” Mujica relatados por él mismo a la BBC (y un pedido para su muerte)
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.






