
Enero sin euforia: cuando opinar se volvió más fácil que comprender
Enero de 2026. No empiezo el año con entusiasmo, sino con cautela. No porque no crea en los ciclos, en los comienzos o en la posibilidad de cambio, sino porque algo en el cierre de 2025 dejó un peso difícil de ignorar. El tiempo pasó con una velocidad que no logro asimilar del todo, y aunque esta sensación suele explicarse como parte del envejecimiento, lo cierto es que me descubro más observadora que celebratoria, más atenta que optimista.
Vivo en la Ciudad de México. El 2 de enero despertamos con un sismo cuyo epicentro fue Guerrero. Un día después, la conversación pública se volcó hacia un evento político internacional que, más allá de sus implicaciones geopolíticas reales, detonó una avalancha de opiniones inmediatas, categóricas y ferozmente seguras de sí mismas. En cuestión de horas, redes sociales, chats, programas de opinión y sobremesas digitales se llenaron de diagnósticos, juicios morales y sentencias definitivas.
No me interesa detenerme aquí en el análisis del hecho en sí ni en sus consecuencias para los países involucrados. Me inquieta otra cosa: la ligereza con la que nos hemos acostumbrado a opinar de todo, como si comprender fuera opcional y la experiencia ajena un detalle secundario. Pareciera que basta con tener una cuenta activa, un micrófono o un grupo de WhatsApp para asumirnos expertos. Nos hemos convertido, con sorprendente facilidad, en falsos especialistas de cualquier tema que cruce nuestra pantalla.
Opinar no es el problema. La posibilidad de hacerlo es, de hecho, uno de los grandes logros democráticos de nuestro tiempo. El problema aparece cuando la opinión se emite sin empatía, sin contexto y sin el mínimo esfuerzo por colocarse en el lugar de quien vive las consecuencias reales de aquello que se discute. En esos casos, la opinión deja de ser una contribución y se transforma en ruido: frío, superficial y, en muchos casos, violentamente indiferente.
Vivimos en una época que premia la rapidez sobre la reflexión, el volumen sobre la profundidad y la seguridad performativa sobre la duda honesta. Se valora más parecer experto que aceptar la complejidad. Más ganar una discusión que comprender una realidad. Más hablar que escuchar. La conversación pública se ha vuelto un espacio donde se compite por tener razón, no por entender mejor lo que ocurre.
Hace unos días, en un chat donde abundan las posturas políticas firmes y los egos bien entrenados, alguien cerró una discusión escribiendo: “Aprende a debatir”. La frase, cargada de superioridad, me dejó pensando. ¿De verdad creemos que debatir es convencer al otro? ¿O se nos ha olvidado que el valor de una conversación está en abrir preguntas, no en imponer respuestas?
Ninguna de las personas involucradas vivía la situación que discutía. Opinaban desde la comodidad de un dispositivo que no ha sido bloqueado, desde la seguridad de no enfrentar represalias físicas ni silencios forzados. Y aun así, hablaban con una certeza absoluta que no admitía fisuras, dudas ni matices. Como si la experiencia directa fuera prescindible.
Tal vez, al iniciar este 2026 —un año que ya trae demasiado que procesar— valga la pena arrancar pausando. Recuperar los aprendizajes de 2025 y hacer un ejercicio personal, incómodo pero necesario: preguntarnos dónde estamos hoy, en qué momento de vida nos encontramos, por qué nos sentimos tan seguros de lo que pensamos y en qué punto dejamos de preguntar con curiosidad genuina por el otro.
Quizá empezar mejor el año no tenga que ver con opinar más, sino con conversar mejor. Algunas prácticas podrían ayudarnos a elevar la calidad de la conversación pública:
- Autodiagnóstico: antes de opinar, preguntarnos cuánto sabemos realmente del tema y si podemos informarnos mejor, escuchando a quienes lo viven.
- Propósito de la opinión: identificar si queremos expresar, convencer, aportar algo nuevo o demostrar que sabemos.
- Debatir no es ganar: es comprender, contrastar y ampliar la mirada.
- Reivindicar al que pregunta: dudar y no saber es una posición poderosa desde la cual se aprende más.
- Respetar la historia ajena: nadie opina desde el vacío; saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio también es responsabilidad.
Tal vez así, en este enero sin euforia, logremos que las opiniones pesen menos y que las conversaciones —esas que realmente transforman— vuelvan a importar.
*Karina Vega (@KarinaVegaP) es socia directora en LEXIA. Comunicóloga y especialista en prospectiva.
Para la fecha en que se publique este artículo ya sonó otra alarma sísmica en CDMX y los acontecimientos internacionales siguen calientes y creciendo en complejidad y tono.

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la tragedia en España cuentan cómo sucedió el peor accidente de tren del país en más de una década.
Ana viajaba con su hermana y con su perro en uno de los trenes accidentados el domingo por la noche en el peor accidente ferroviario de España en más de una década.
“Algunas personas estaban bien y otras muy mal. Y las teníamos delante, estábamos viendo cómo morían pero no podíamos hacer nada”, le dice a la agencia de noticias Reuters con una herida visible en la cara, mientras cojea en la entrada al hospital.
Ensangrentada y sin saber muy bien cómo, la sacaron del tren otros pasajeros que rompieron las ventanas. A su hermana, que quedó atrapada, la rescataron los servicios de urgencia y está ingresada en observación un hospital de la zona. Del perro, aún no se sabe nada.
Un tren de la compañía Iryo en el viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, chocando con otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló con 184 pasajeros a bordo.
Al menos 39 personas han muerto y decenas más han resultado heridas. La mayoría eran españoles que regresaban a la capital después del fin de semana.

La colisión ocurrió a las 19.45 horas del domingo cerca de la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 km al sur de la capital, Madrid. Dejó 122 heridos, 48 de ellos siguen aún hospitalizados y 12 en cuidados intensivos, según los servicios de emergencia.
Momentos antes del accidente, Ana se dio cuenta de que algo pasaba: “Pensé que no era normal, viajo mucho en tren. Ahí fue donde miré a mi hermana, la busqué y es el último momento que recuerdo antes de que todo se oscureciera. De repente, solo oí gritos”.
Sentados en una silla de plástico verde de la sala de espera del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Ahmed y Karina Tagedi esperan noticias de su hermano.
“Mi hermano se encuentra bien, dadas las circunstancias, con una fractura en la rodilla izquierda, a la espera de ser trasladado a Huelva”, le dice Ahmed a Reuters.
“Había gente muriendo cerca de él. Me contó que una niña le pedía ayuda. No pudo ayudarla porque tenía una rodilla rota y no podía moverse. Ella pedía ayuda. Se siente mal por no haber podido ayudarla”.

Lucas Meriako, describió la experiencia como una “película de terror”.
“Estábamos en el vagón cinco y empezamos a sentir unos golpes en la vía, nada raro, pero de repente los golpes eran más”, relató al noticiero La Sexta Noticias.
“Nos pasó otro tren por al lado y todo empezó a vibrar mucho más, se sintió un golpe atrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer… romper”, describió.
Meriako añadió que el impacto del choque rompió los cristales del tren, desplazó las maletas que les cayeron encima a los pasajeros y se empezaron a escuchar los gemidos de los heridos.
En ese momento, según su testimonio, la gente se empezó a mover ya consciente de la situación y a romper los cristales para salir.
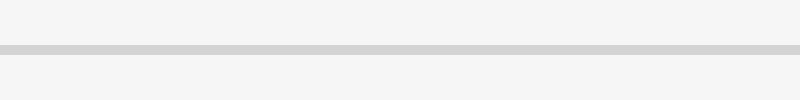
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.


