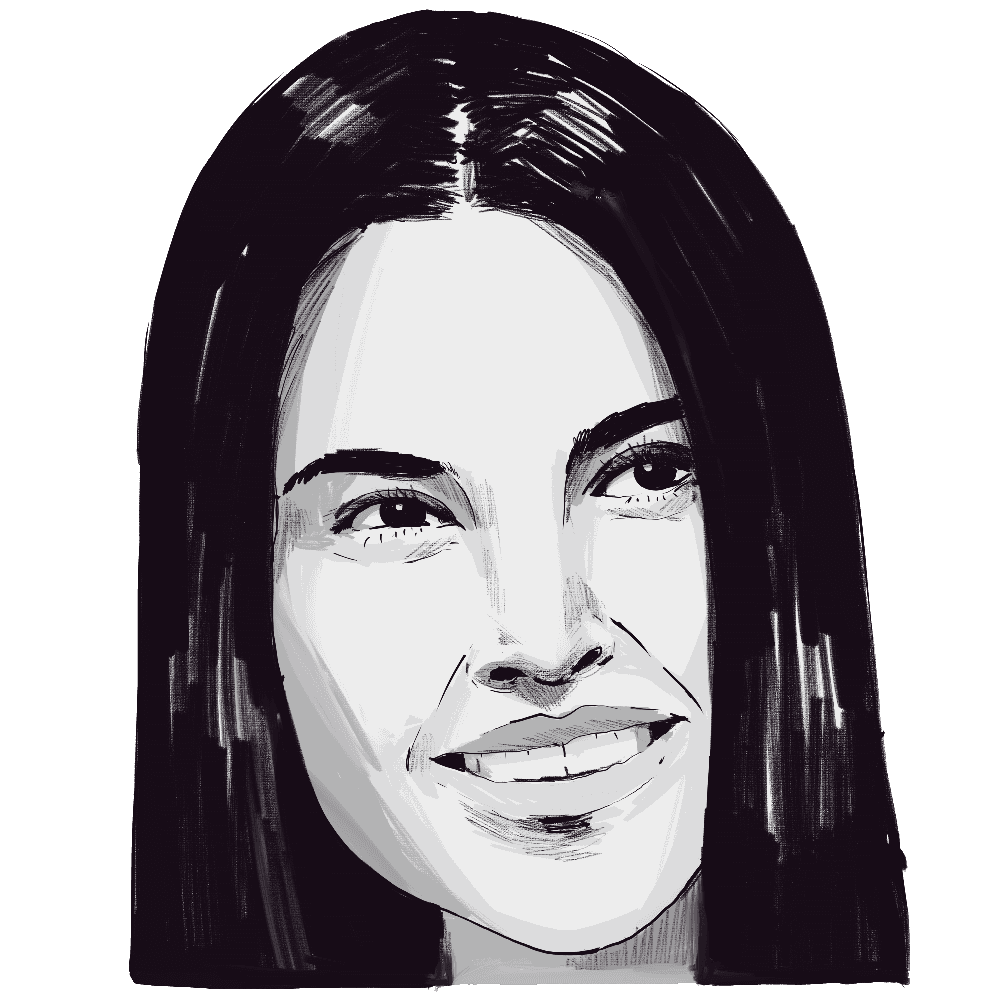
Separación: primera parte
Cuando el mundo desaparezca, aquí seguiré.
Tras poco más de un año de haberme separado, con esa distancia que permite quitar cada vez más filtros emocionales, he podido encender algunas luces: primero las más tenues que me permitieron entender que la vida, como la construí durante algunos años, no existe más; después, casi a ciegas, tuve que ir(me) tentando para saber en cuántas partes había quedado dividida y cómo habría de reunirme para sentirme —si es que era posible— completa de nuevo.
Hoy me parece ingenuo pensar una separación en términos de amor y desamor. Ojalá todo fuese como tener el corazón roto, pero el espectro emocional es mucho más amplio. A la fecha, sigo descubriendo destellos emocionales que no sabía que existían. El desconocimiento de las sensaciones humanas puede ser tan fascinante como aterrador. Quizás esa narrativa lineal de enamoramiento-ruptura-corazón roto en las relaciones de pareja es lo que nos tiene tan poco preparados para enfrentarnos a la pérdida de un yo conocido y de un otro que, como sorpresa, resulta más ajeno de lo que creemos.
Cuando recién me separé asumí, dentro de mis márgenes de supuesto control, que la persona que había sido mi pareja y yo compartiríamos siempre principios que durante años dimos por sentado como un asunto de compatibilidad. La manera de sentir, amorfa pero parecida, me hizo pensar que la separación sería poco complicada, pues la decisión había sido unánime. ¿Qué podía salir mal?
Ahora alcanzo a ver un poco más, pero dentro de todos los escenarios que imaginé jamás consideré que mi cabeza estaría tomada por tanto tiempo por las varias llagas que se manifestaron al cambiar de vida, y, por primera vez en mucho tiempo, tuve que enfrentar una situación desértica como una mujer adulta que se hace cargo de sí misma y de sus decisiones. No hay escapatoria: la separación es un laberinto que se camina a ciegas, con una sola entrada y salida. La ruptura de una relación, familiar en este caso, me ha hecho replantearme qué tanto es necesario ceder y consentir para poder alcanzar de nuevo la armonía, para reparar, reconstruir o, en el último de los casos, soltar.
Hace algunos días fui a desayunar con una amiga que, como si todo terminara de cuadrar, me contó su historia y me habló de sus heridas —que son muy similares a las mías y que seguramente muchas mujeres compartimos de la misma manera: a profundidad y sin evadir el dolor ni el coraje—. Hay un día después, me dijo.
Un día después del desastre es un escenario postapocalíptico en el que cualquier horizonte es una oportunidad para comenzar, por más desértico que sea. Y quizás esa sea la última luz que quede por encender en una habitación vacía, en la que ya no puedo hospedarme por más tiempo.
Me doy cuenta de que apuntar la flecha hacia la otra persona solo cumple la función de distractor: es mucho menos doloroso ver cómo nos jode lo que hace quien alguna vez amamos, que lo que implica mirar y confrontar nuestras propias actitudes, muchas veces monstruosas (y naturales), que tenemos cuando nos sentimos heridos, traicionados, abandonados o amenazados.
Todavía no estoy lista ni tengo la perspectiva tan amplia como para pensar que mi historia por fin está acomodada o que encontré la salida del laberinto, pero me alegra que mis espacios íntimos ya no están tomados por el dolor, el enojo, los reclamos, las expectativas falsas, la desilusión y los cuentos de un futuro que no llegó.
Mi terapeuta, dentro de todo lo que me enseña cuando dirige mi pensamiento, me ayudó a honrar mi enojo, porque sin él no habría sido capaz de establecer límites y sin límites no hay separación. No importa lo convencida que haya estado de mi decisión, el duelo resultó imponente y salvaje.
Para mí, lo más rescatable de toda la situación ha sido descubrir que sé respetar el tiempo que me toma sanar, que aprendí a nadar en los tantos distintos ríos que le he llorado a la pérdida de mi vida anterior, y que tengo disposición permanente para aprender a negociar con tal de seguir criando a mi hijo, no solo con contención emocional, sino con la convicción de que existe la felicidad y existen muchísimos caminos para perseguirla, siempre y cuando mires hacia arriba y te des cuenta de que tu madre se atrevió.
Me alegra reconocer la valentía que necesité para mirar mis errores y aceptarlos (no solo para mí, sino en voz alta) y saber, como dice mi amiga, que existe un día después. ¿De qué otra manera le voy a enseñar a Nicolás a pararse firme en este mundo si no le enseño que la vulnerabilidad es la mayor representación de la valentía?
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.

