
Preservar lo intangible: activistas que luchan por *resguardar las lenguas indígenas en México*
Las palabras son de lo más poderoso que existe y gracias a ellas podemos comunicarnos, entender lo que nos rodea y hasta crear nuestra propia identidad. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que en México no solo se habla español sino también 68 lenguas indígenas (más sus variaciones).
Cada una de ellas representa una forma diferente de conocer y nombrar al mundo. Miriam Hernández, activista y traductora de la lengua maya ch’ol, señala que cada “lengua es vida, es cosmovisión, es otro modo de vivir y otro modo de pensar”.
Sin embargo, instituciones como el Inali –que actualmente enfrenta su propia desaparición– y organizaciones civiles advierten constantemente de los peligros que corren las lenguas indígenas en México y de todo lo que se pierde cuando una de ellas se extingue.
Como dijo el filósofo e historiador Miguel León Portilla en su poema “Cuando muere una lengua”:
Cuando muere una lengua
todo lo que hay en el mundo
mares y ríos,
animales y plantas,
ni se piensan, ni pronuncian
con atisbos y sonidos
que no existen ya.
Sin embargo, hay varias personas trabajan día a día por conservar esas lenguas. Platicamos con algunas de ellas y te presentamos parte de sus proyectos y esfuerzos.
El estado actual de las lenguas indígenas en México
De acuerdo al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, creado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en México se hablan 68 lenguas pertenecientes a 11 familias lingüísticas y de las que se derivan unas 364 variantes.

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi indican que en nuestro país hay poco más de 7 millones 360 mil personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena.
El mismo reporte menciona que al 2020, las principales lenguas indígenas habladas por esa población son: náhuatl (22.4%), maya (10.5%), tzeltal (tseltal) (8.0%), tzotzil (Tsotsil) (7.5%), mixteco (7.2%) y zapoteco (6.7%)
A pesar de esa riqueza lingüística, el 60% de estas lenguas está en riesgo de desaparecer.
Irma Pineda, poeta zapoteca y defensora de los pueblos indígenas, reflexiona que una de las grandes amenazas para estas lenguas es la discriminación y la exclusión que todavía existen.
“Te hacen a un lado porque hablas distinto, porque vienes de otra cultura”, menciona, y también aclara que es sorprendente que a pesar de que lleva años luchando contra la discriminación, todavía no se ha logrado hacer mucho por disminuirla.
Hasta el día de hoy, muchas personas asocian a quienes hablan una lengua indígena con atraso cultural y pobreza. Por lo que las excluyen o incluso esos mismos hablantes deciden dejar de expresarse en su lengua originaria por miedo a ser discriminados.
Entonces, ¿qué se puede hacer por estas lenguas?
La labor de preservar lo intangible
Afortunadamente existen más personas que luchan por difundir y proteger desde su trinchera a las lenguas indígenas. Ahí están todas las personas que cantan o incluso hasta rapean en su lengua originaria.
Igualmente hay quienes están más pegadas a la tecnología y el mundo digital y deciden difundir su propia lengua por esos medios.
Irma Pineda, la resistencia desde las palabras
Originaria de Juchitán, en Oaxaca, Irma Pineda pertenece a la cultura binni záa o zapoteca, como también se le conoce, y es hablante la lengua diidxazá. Desde pequeña estuvo en contacto con su lengua originaria y también con el mundo de la literatura, pero nunca pensó en combinar ambos mundos.
“Fue hasta que migré”, comenta Irma Pineda y platica en entrevista con Animal MX que se mudó de Juchitán a Toluca. Ella describe la experiencia como algo muy difícil por el tema de la soledad. Además de no tener a su familia y amistades cerca, se dio cuenta que todos sus pensamientos, sus sueños y su comunicación con las personas que la rodeaban siempre habían sido en su propia lengua, el diidxazá.
También se sintió limitada con su español, el cual era uno muy local y regional, por lo que prefirió vivir en silencio.
Irma estuvo en una lucha constante por revincularse con su lengua y descubrió que la escritura le permitía tener esa conexión con las palabras y con su propia cultura pues entonces “la pensaba, la reflexionaba y escribía sobre eso”.
Aunque estaba consciente de la discriminación que sufrían ella y otras personas por usar su lengua originaria, decidió que tenía que hacerla sonar más fuerte, sobre todo en los espacios públicos. Desde ese momento, su poesía no solo se volvió una cuestión literaria, sino también un arma de resistencia.
Recientemente, Irma Pineda participó en la realización del libro Intraducibles, junto a Gabriela Lavalle, directora del Instituto Mexicano de Turismo en Houston. Éste consiste en reunir palabras de varias lenguas indígenas que no pueden expresarse con otra sola palabra en el español y explicar su significado.
Irma lleva al menos 30 años en el activismo y se siente orgullosa de pertenecer a una generación que ha luchado durante décadas por el reconocimiento, preservación y difusión de las culturas y lenguas indígenas.
Además, tiene fe en todas las personas jóvenes que se han seguido y seguirán uniendo a esta lucha. “Cuando tú ves todo ese florecer dices: «ah bueno, ha tenido sentido todo el movimiento que se viene haciendo desde hace muchos años»”, comenta Irma emocionada.
El activismo digital de Miriam Hernández
Una puede luchar de distintas formas y en el caso de Miriam Hernández el activismo consiste en compartir conocimiento.
Ella es del municipio de Tila, que se ubica en la parte norte del estado de Chiapas. Es hablante de la lengua lakty’añ a la que denominan como chol o ch’ol que pertenece a la familia maya.
La aprendió desde pequeña junto con el español, aunque al igual que Irma Pineda encontró una verdadera conexión con ella hasta que creció y estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural de Tabasco.
“Entrar a esta universidad fue encontrarme porque durante mis estudios de nivel básico y media superior yo no sabía nada de esto de las lenguas y de las culturas”, platica Miriam.
“Inconscientemente sí sabía todo lo que era mi cultura, pero no sabía cómo llamarle, no sabía el valor de esto”, comenta Miriam Hernández, quien gracias al apoyo de las personas que la conocen decidió iniciar el proyecto Lakty’añ CH’ol, una página de Facebook con la que comparte voces, letras y datos de la cultura ch’ol.
Confiesa que al inicio no pensaba que estuviera haciendo alguna colaboración para difundir su lengua, pues incluso solo lo veía como un pasatiempo.
Pero eso cambió cuando alguien le dijo que gracias a su esfuerzo de alguna manera le daba a otras personas jóvenes “conciencia de que no importa dónde estés o dónde publiques tu lengua, pues es importante”.
En la página podrás encontrar videos, imágenes y otros materiales didácticos con los que Miriam Hernández da a conocer un poco de su lengua y su cultura. Sin embargo, ella también se ha dedicado en los últimos años a dar clases virtuales de ch’ol.
Y no solo eso, reconoce que es gracias a esta página que le han salido otras oportunidades para compartir su conocimiento. Por ejemplo, ha colaborado con Rising Voices (una asociación internacional con sede en Estados Unidos) que, junto con la Unesco, la invitó a dar talleres de activismo digital de lenguas indígenas.
También cuenta a Animal MX que es gracias a la página que pudo colaborar y ser coautora de un diccionario digital de la lengua ch’ol que está disponible en la PlayStore. Se trata de una versión gratuita y que puedes explorar sin conexión a internet que se hizo junto con la Universidad Intercultural de Chiapas.
Miyotl: un rayito de luz para aprender lenguas indígenas desde una app
Miyotl viene del náhuatl y significa “rayito de luz” y el objetivo de esta app, de acuerdo con Emilio Álvarez –uno de los fundadores y creadores– es “crear una herramienta tecnológica en donde todo mundo pueda tener acceso a una de nuestras lenguas y poder aprenderla”.
Emilio tiene apenas 19 años y estudia de Ingeniería en Irrigación en la Universidad Autónoma de Chapingo. Él es originario de Texcoco de Mora y nos platica que ahí se habla mucho el masehualtajtol, que proviene del náhuatl.
Aunque él no es hablante de ninguna de esas lenguas, en su universidad ha podido conocer a muchas personas que sí lo son, pues como platica en entrevista a Animal MX, tiene “compañeros que son de lo largo y ancho del país” .
“Varios compañeros me comentaban su historia, su experiencia, el compartir esta cultura con su comunidad y entonces descubrimos que es una necesidad que se siga transmitiendo la lengua”, platica.
Aunque no estudió programación, se ha dedicado junto a su equipo, que está conformado principalmente de otros estudiantes de distintas carreras, a desarrollar esta aplicación.
Y de verdad que el trabajo en conjunto ha sido muy importante, pues al inicio solo eran entre 10 y 15 personas; y ahora son entre 110 y 120 integrantes, entre todos ellos hay hablantes de unas 25 lenguas.
De hecho, son esas las que están disponibles actualmente en Miyotl, pero tienen como objetivo cubrir las 68 lenguas indígenas que hay en el país.
Las 25 lenguas disponibles en Miyotl son: Amuzgo, Chatino, Ch’ol, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Tabasco, Huasteco, Huichol Matlatzinca, Maya, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Nayarí, Otomí, Tepehuano del sur, Tlapaneco, Totonaco, Tseltal, Tsotsil, Zapoteco, Zoque y Tojolabal.
Miyotl –disponible para Android, Huawei y próximamente iOS– funciona como un diccionario, no solo de palabras, sino también de algunas frases y oraciones básicas.
La segunda fase de la app son los textos, que de acuerdo a Emilio Álvarez son sobre “indumentaria, danzas, rituales, cosmovisión, todo lo que pueda describir y queramos transmitir sobre nuestra cultura”.
La aplicación sigue evolucionando, pues se espera integrar más funciones relacionadas a la gramática y escritura de las lenguas indígenas. De hecho, la tercera fase es la más ambiciosa, pues desean que cualquier persona pueda profundizar en el aprendizaje de las lenguas indígenas sin caer en la castellanización de estas.
¿Y eso qué quiere decir? Emilio nos explica que muchas veces se enseña, por ejemplo, el náhuatl pero desde el punto de vista de la lengua española, intentando imitar la misma estructura gramatical cuando no funciona así.
Incluso las mismas personas que conforman Miyotl han tenido que profundizar en sus conocimientos de las lenguas. “Se tiende mucho a creer en que por uno ser hablante puede también enseñar una lengua”, comenta y aclara que la realidad es más compleja. Incluso, insiste en que es “fundamental que haya una profesionalización”.
Emilio y su equipo siguen creciendo y conociendo más de sus lenguas y culturas para nutrir Miyotl. Por ahora, nos adelanta que este 21 de febrero contarán con una pequeña actualización antes de traer un avance mucho más grande y nutrido en agosto.
Falta un largo camino por recorrer
Emilio Álvarez nos recuerda algo quizás obvio, pero importante: la única forma de preservar una lengua viva es hablándola. Sin embargo, faltan muchas cosas por hacer en favor de las lenguas indígenas en México.
Irma Pineda menciona que el primera paso sería que el gobierno aplicara las leyes que ya existen. Por ejemplo, se supone los pueblos indígenas deben recibir educación en sus lenguas y eso claramente no ocurre.
Miriam Hernández nos comparte su propia experiencia en este punto: “sucede que a veces las escuelas son bilingües o rurales, pero el maestro no habla la lengua”, menciona. También dice que hay ocasiones en las que, por ejemplo, un maestro que habla ch’ol es enviado a una zona tseltal y no le queda de otra más que hablar en español para poder comunicarse.
Siguiendo un poco con el mismo punto, Irma Pineda nos recuerda algo muy importante, que “toda ley sin presupuesto, no sirve”. Intentar ofrecer una educación en lenguas indígenas no puede lograrse si no se cuenta con presupuestos para generar materiales didácticos en esas lenguas y para invertir en la formación de docentes de esas comunidades.
Finalmente, un paso en donde toda la sociedad podemos y debemos participar, es en trabajar en la eliminación del racismo. Y nos reitera que cuando hablemos de culturas indígenas no solo pensemos en lo folklórico, sino “en todo el saber, todo el conocimiento que tienen las poblaciones”.
Por su parte, Miriam Hernández invita a todas las personas hablantes de lenguas indígenas a seguir practicándolas: “aunque somos pocos hablantes, aunque somos solamente de una cierta región, pero toda lengua tiene importancia”.

Según expertos, los humanos ya estamos dejando una huella indeleble. Pero, ¿qué exactamente quedará de nosotros dentro de cientos de millones de años?
Fragmentos de un mineral llamado pirita de hierro hallados donde eran raros y una fina capa de arcilla de color rojo, junto con mucho trabajo, investigación y conocimiento acumulado, recientemente cambiaron el eje cronológico de la evolución humana.
Los hallazgos revelaron que uno de los momentos fundamentales de nuestra historia, aquel en el que aprendimos a controlar el fuego, ocurrió 350.000 años antes de lo que se pensaba.
El descubrimiento nos recuerda que, con el paso del tiempo, hasta lo crucial puede extraviarse, y es una muestra de cómo los rastros que quedan son a veces la única esperanza de que en el futuro se pueda imaginar lo que fue.
¿Qué quedará de nuestra civilización cuando ya no existamos?
Si, como hacen los científicos ahora, algún ser del futuro lejano explorara la Tierra, ¿cómo podría saber que estuvimos aquí?
Eso se preguntó Steve, oyente del programa CrowdScience de la BBC, inspirado por el famoso poema de Percy Bysshe Shelley “Ozymandias”, que llama a reflexionar cómo hasta lo más magnífico y colosal es insignificante ante el fluir irrefrenable del tiempo.
De los dinosaurios, por ejemplo, hemos encontrado fósiles, aunque se extinguieron hace unos 65 millones de años tras vivir en la Tierra durante unos 165 millones de años… ¿habrá oportunidad de que hallen fósiles nuestros?
“El problema con los fósiles es que la mayoría de las cosas no se fosilizan; solo una pequeña fracción de la vida terrestre se ha fosilizado”, señala el astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, en EE.UU.
Efectivamente, se estima que menos de una décima parte del 1% de todas las especies que han vivido se han convertido en fósiles.
Aún más bajas son las posibilidades de que, así algunos nos convirtamos en fósiles, nos encuentren.
Sin embargo, no es imposible, apunta Paul Davis, curador de geología en el Museo de Lyme Regis, en la Costa Jurásica inglesa.
“Los fósiles pasan por un proceso de transformación de ser vivo a, en esencia, piedra.
“Los huesos o las conchas se van modificando lentamente, a través de millones de años de agua, productos químicos y minerales fluyendo a través de los sedimentos y rocas en los que están incrustados”.
Los humanos, agrega, tenemos a nuestro favor el contar con partes duras, como los huesos y los dientes.

Para potenciar la posibilidad de convertirse en fósil, “lo mejor es que te entierren en el mar, en algún lugar de una buena cuenca donde se depositen sedimentos muy finos y haya suficiente profundidad para que las aguas no sean muy ricas en oxígeno”.
No obstante, insiste, “las probabilidades de que los humanos se conviertan en fósiles serán escasas, como ocurre con la mayoría de la vida a lo largo del tiempo geológico”.
Entonces, ¿dejaremos huella?
Los paleontólogos Jan Zalasiewicz y Sarah Gabbott, de la Universidad de Leicester (Reino Unido), argumentan que sí, que ya la imprimimos y que además es indeleble.
Los dos científicos escribieron un libro llamado “Discarded” (Desechados, 2025) en el que afirman que los tecnofósiles serán nuestro legado definitivo.
La edad del pollo
Los humanos modernos (Homo sapiens) hemos existido una fracción muy pequeña de la historia de la Tierra -apenas unos 300.000 años de los ~4.540 millones de años del planeta-, y al parecer somos los artesanos de nuestra propia destrucción.
Pero así nuestra existencia termine siendo poco más que un pequeño parpadeo perdido en un gran periodo geológico, Zalasiewicz considera que seremos como otro parpadeo que tuvo un enorme efecto: “El gran meteorito que acabó con los dinosaurios. En este caso, nosotros somos el meteorito”.
Puede que no seamos la inmensa roca que chocó con la Tierra y eliminó especies, pero estamos interfiriendo con ellas de otras formas sorprendentes.
“Al causar la extinción o transportar animales y plantas, hemos alterado el camino de la evolución biológica, por lo tanto, hemos alterado el patrón del registro fósil, y eso va a aparecer”, dice el paleontólogo.
“Basándose en eso, nuestros exploradores del lejano futuro se preguntarán qué pasó y por qué. Y van a centrarse en la capa donde empezó todo: la nuestra”.

Zalasiewicz se refiere a los estratos en la Tierra, capas de roca, sedimento o suelo que se acumulan a lo largo del tiempo como las páginas de un libro, mostrando la historia geológica del planeta, donde las capas más profundas son las más antiguas.
La composición química de esas capas indica qué procesos físicos estaban ocurriendo en ese momento.
Una de las cosas que encontrarían esos paleontólogos futuros es el resultado del gran impacto que los humanos hemos tenido en otros animales.
Cuando no los transportamos de un rincón del mundo a otro, elegimos ganadores y perdedores, señala Gabbott.
“Hoy en día, solo el 4% de los mamíferos son salvajes. El otro 96% somos nosotros o los animales que criamos para comer. Así que hemos cambiado por completo la diversidad de la vida.
“Fíjate en los pollos. Matamos 75.000 millones de pollos cada año. Y los pollos representan dos terceras partes de la biomasa de aves en la Tierra… ¡dos terceras partes son pollos!”.
Así que esos científicos del futuro remoto, al examinar los estratos de toda la historia de la Tierra en busca de rastros de alguna civilización posiblemente se preguntarán: ¿Por qué hay tantas aves parecidas? ¿Y por qué morían en masa?
Cenizas y parqueaderos
Así como nuestra habilidad de controlar el fuego, otras formas de generar calor y energía ya han dejado y siguen dejando huellas que los futuros paleontólogos podrían notar.
Entre ellas, residuos mortales que tenemos que enterrar profundamente bajo tierra, los nucleares, “unos de los pocos que realmente hemos pensado profundamente sobre cuánto tiempo van a durar, aunque seguimos dejando la solución del problema para más adelante”, resalta Gabbott.
Y luego están las minas de carbón gigantes, presas enormes y huellas menos directas.
“Un rastro que ya hemos dejado tras la quema de enormes cantidades de carbón, petróleo y gas es la ceniza que ha subido a la atmósfera como humo y contaminación”, señala Zalasiewicz.
“Se llaman partículas carbonáceas esféricas. Son trozos muy pequeños de carbono sin quemar. Son realmente, realmente robustas. Son indigeribles y simplemente se quedan ahí como una capa dentro de los estratos.
“En un futuro lejano, los paleontólogos podrán encontrar esos pequeños restos de ceniza rica en carbono fósil de manera muy similar a como ahora encontramos habitualmente esporas fósiles de polen en estratos: tomas un poco de roca, la disuelves, miras los restos bajo el microscopio y, voilà, habrá unos trozos de ceniza volante únicos. No hay nada igual en el registro geológico”.
Entonces, las huellas químicas en las rocas nos delatarán en el futuro. ¿Pero, no perdurarán rastros más concretos? ¿Un poco de cultura quizás?

“Si tienes una ciudad, como Venecia, Nueva Orleans o Shanghái, que se están hundiendo, eventualmente empezarán a cubrirse por capas de arena y barro. Los edificios en ruinas quedarán en muy mal estado; se convertirán en una capa de escombros.
“Pero lo que está debajo de eso -aparcamientos subterráneos, sistemas de alcantarillado y demás-, estará mucho mejor conservado, simplemente porque tendrán una capa de suelo, sedimento, barro y arena encima, y se convertirán en estratos”, anticipa el paleontólogo.
Mmm… poco romántico. Aunque quizás quede algo de las obras de arte que varios museos almacenan en sus bodegas subterráneas.
Y tal vez otras pistas les permitirán sospechar al menos que fuimos creativos.
“Creo que dirán que éramos tecnológicamente avanzados porque hemos combinado elementos y materiales de formas muy imaginativas”, supone Gabbott.
“Además hemos creado muchísimos materiales nuevos: hay unos 5.200 minerales que se encuentran de forma natural en el planeta; los humanos hemos producido artificial y sintéticamente 300.000 minerales nuevos”.
Esa manipulación del entorno, ya sea fabricando nuevos materiales, quemando combustibles fósiles o interfiriendo con otras especies, nos hará detectables durante mucho tiempo.
¿Habrá alguna idea de cuánto?
Dinosaurios… de juguete
Es muy difícil probar cuánto durarán nuestras cosas, explica Gabbott.
“Lo que podemos hacer son experimentos en el laboratorio, y yo hago muchos, en los que básicamente asalto un material con temperaturas o presiones altas, o a veces, luz ultravioleta muy fuerte, para acelerar artificialmente su descomposición.
“Esos experimentos son útiles, pero realmente no nos dicen cuánto van a durar las cosas, por eso buscamos análogos en el registro fósil.
“Por ejemplo, tenemos hojas fósiles de hace cientos de millones de años. El papel está hecho de celulosa, que es lo mismo que las hojas. Así que usamos eso como análogo para afirmar que el papel, en el entorno adecuado, probablemente podría durar cientos de millones de años”, ilustra la experta.

Ahora, si tuviera que calcular durante cuántos millones o miles de millones de años en el futuro seguirán presentes nuestras huellas, ¿cuál sería su mejor estimación?
¿Durante cuánto tiempo cree que los paleontólogos podrían mirar atrás y ver que existimos?
“Mi apuesta sería hasta el fin del planeta, honestamente”, responde.
“Piensa que la Tierra tiene 4.500 millones de años y tenemos rocas de 4.000 millones de años que contienen grafito. Así que, el grafito en forma de lápiz podría durar 4.000 millones de años.
“Y el plástico va a durar muchísimo”.
Así que esos exploradores del futuro posiblemente encontrarán, enterrados en algunos estratos del suelo, lápices y bolígrafos…
…y hasta cosas que quizás los confundan, como las figuritas de plástico con forma de dinosaurios que quizás puedan sobrevivir más tiempo que los fósiles de los animales que sirvieron de modelo.
“Potencialmente, sí podría pasar pues los fósiles de dinosaurios son materiales biológicos. Así que el hueso de los dinosaurios remineralizado probablemente podría durar cientos y cientos de millones de años, pero no estoy segura de si miles de millones de años, porque realmente no tenemos un caso de prueba para eso.
“Los dinosaurios de plástico con los que juegan los niños, por su parte, si acabaran enterrados en sedimentos en el fondo del océano, podrían durar más que un hueso real de dinosaurio”.
Quién sabe cómo los paleontólogos del futuro lejano interpretarían la presencia de objetos con la forma de esos gigantes extintos.
Al fin y al cabo, ayer, hoy y mañana -por distante que sea ese mañana-, lo que hacen los científicos que exploran el pasado es imaginárselo a partir de las pocas piezas que logran hallar de un rompecabezas inmenso.
* Este artículo está basado en el episodio “How long will traces of our civilisation last?”, realizado por Caroline Steel y Sam Baker, de la serie del Servicio Mundial de la BBC CrowdScience.
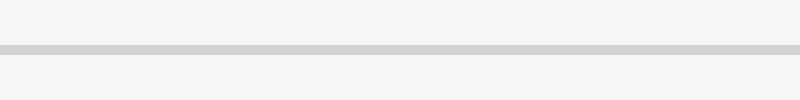
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.




