
Crisis en Venezuela: los migrantes que deciden volver

"Los que se van algún día volverán", cantaba en 2016 el popular grupo de ska venezolano "Desorden Público" sobre el entonces todavía incipiente éxodo en su país.
Algunos ya han empezado a hacerlo.
Según las últimas estimaciones de Naciones Unidas,unos 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años a causa de la crisis.
Una permanente y vertiginosa escalada de los precios y en la escasez de alimentos y medicinas es lo que empuja a la mayoría.
En palabras de Joel Millman, portavoz de la Organización Internacional de las Migraciones, se trata de "una de las mayores crisis migratorias" de los últimos años.
El gobierno venezolano, sin embargo,niega tal crisis.
Su presidente, Nicolás Maduro, afirma que son más los que llegan que los que se van y que estos lo hacen "engañados" por "una campaña permanente de los medios de comunicación".

Maduro anunció recientemente la puesta en marcha del Plan Vuelta a la Patria, con el que, dijo, se facilitará el regreso a quienes opten por retornar.
Según los datos oficiales, más de 1.600 personas lo han hecho ya desde países como Brasil, Ecuador o Perú, gracias a la ayuda oficial.
Un número indeterminado también lo ha hecho por sus propios medios.
En medio del baile de cifras, BBC Mundo conversó con algunos de los que decidieron volver y lo hicieron por su cuenta.
Estas son sus historias.
Mayerlin Perdomo: "Me sentía atrapada en un país en el que nada me gustaba"
Cuando concluyó sus estudios de Comunicación Social, Mayerlin Perdomo tomó la misma decisión que muchos otros jóvenes venezolanos recién graduados: buscaría en otro país las oportunidades que en el suyo no encontraba.

Criada en el 23 de enero, un barrio de gente humilde y trabajadora cercano al palacio de Miraflores, se acostumbró desde niña a que las cosas no fueran fáciles.
Tampoco lo fue el paso que dio.
"Quería ver si tenía suerte y podía formar una familia, algo que la gente de mi edad ve imposible en este momento en Venezuela", le dice a BBC Mundo.
Cumplidos los 27, ya de vuelta en Caracas, recuerda un viaje que la llevó a Argentina y a Chile y en el que, según cuenta, lo pasó mal.
En mayo de 2017, animada por su madre y la situación de un país inmerso en una violenta ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, invirtió sus ahorros en un billete de avión a Buenos Aires.
Las cosas se torcieron desde el principio.
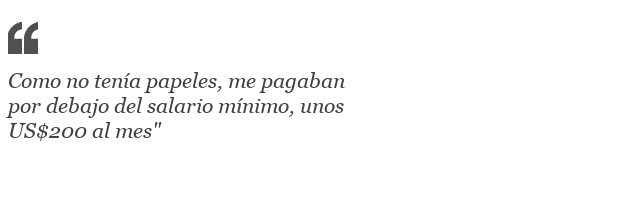
La aerolínea estatal venezolana, Conviasa, perdió su equipaje y Mayerlin llegó a Argentina solo con lo puesto.
"Me vi de repente en un país extraño en pleno invierno, sin ropa ni útiles de aseo", recuerda.
Sin dinero para ropa nueva, vivió sus primeras semanas pendiente de las noticias de la compañía sobre sus maletas.
Nunca aparecieron y tuvo que ponerse la misma ropa un día tras otro.
Pese a todo, pronto consiguió un empleo como vendedora en una tienda de accesorios para mujer.
"Como no tenía papeles, me pagaban por debajo del salario mínimo, unos US$200 al mes", relata.
Esos ingresos en la capital argentina apenas le alcanzaban para la habitación en la que vivía.

Lo más hostil para ella fue el frío.
"No tenía con qué abrigarme por las noches y dormía muy poco".
Provista solo de unos zapatos de tela fina, el frío le secó la piel y se le cayeron las uñas de los pies.
Al cabo de un mes se fue a Chile.
Una amiga de su madre vive en Rancagua, cerca de Santiago de Chile, y decidió probar suerte allí aprovechando que tenía dónde quedarse.
"Fue al instalarme allí, en un entorno más familiar, cuando me di cuenta de que en Argentina había estado viviendo de las cosas viejas y rotas que me regalaban conocidos venezolanos".
Fue un "choque" que la hizo deprimirse.

Con ayuda de la terapeuta que la trata a distancia desde Venezuela, se rehízo y a las pocas semanas encontró trabajo para un chino que estaba montando un negocio.
"Era un almacén enorme y buscaban mujeres venezolanas", recuerda.
"Supongo que quería venezolanas porque son bonitas, pero nunca lo dijo porque no hablaba nada de español", cuenta.
Pronto dejó el trabajo en el almacén.
"Encontré trabajo en un restaurante de hamburguesas en el que con las propinas ganaba más. Además tenía contrato y seguro social desde el primer día".
Allí los problemas eran otros.
"El dueño era un militar chileno, un hombre muy racista y muy clasista. Trataba a la gente muy mal, sobre todo a las mujeres, a las que nos hacía comentarios incómodos".
Un día se encontró con que su jefe chileno había contratado una nueva venezolana.
"Tenía muchas curvas y un cuerpo de vedette; le dio mi puesto de mesera y a mí me mandó a la cocina a fregar".
Ahora trabajaba media jornada y cobraba la mitad, aunque su labor era mucho más fatigosa.
"Había que manejar unas ollas muy grandes y un lavavajillas muy hondo. El dolor de espalda era horrible".
Agotada, decidió dejarlo.
Había encontrado por fin algo de lo suyo en una agencia de publicidad dirigida por una colombiana con la que, ya de regreso a Venezuela, sigue colaborando haciendo lo que mejor sabe: diseñar imágenes para redes sociales.

¿Por qué volvió?
"En Chile empecé sufrir ataques de ansiedad, algo que yo hasta entonces pensaba que no existía", rememora.
"Y solo una vez había podido enviarle a mi mamá unos pocos dólares".
Muchos en Venezuela no comprendían sus ganas de volver, hasta el punto de que evitaba hablar con ellos para no ponerse más presión.
"Me sentía atrapada en país en el que no me gustaba la comida, no me gustaba el clima, no me gustaba cómo me hablaban… ¡No me gustaba nada!", recuerda entre lágrimas.
El 30 de diciembre de 2017 se subió al avión que la devolvió a una Caracas que encontró muy cambiada.
"Habían sido solo 8 meses, pero todo estaba destruido. Los conocidos estaban más delgados, su ropa descuidada, los autos ya no servían y no había transporte público".
Aún así, dice que no volvería a irse "ni por casualidad".
"Solo me lo pensaría si es con mi familia".
Jean Paul Zeppenfeldt y Silvia Cardona: "Trabajábamos tanto que no teníamos tiempo de deprimirnos"
En 2014, el agente de seguros Jean Paul Zeppenfeldt lo vio claro.
A los pocos meses de la muerte de Hugo Chávez, con partidarios de la oposición y del nuevo presidente, Nicolás Maduro, enfrentándose a diario en las calles, decidió marcharse de Venezuela.

En su trabajo ya había notado que se avecinaban malos tiempos.
"Cada vez había menos oportunidades y era muy predecible la crisis que venía", dice.
Por eso cuando su primo, que se dedicaba a la venta de equipos para la industria minera y petrolera, le ofreció colaborar con él fuera de Venezuela, no lo dudó.
"Pasamos por Bogotá y Buenos Aires, pero al llegar a Santiago de Chile me di cuenta de que esa ciudad tiene algo".
Fue entonces cuando llamó a su pareja, Silvia Cardona.
Allí se plantó ella y ambos comenzaron una nueva vida.
"Teníamos amigos que nos ayudaron y nos dijeron cómo eran las leyes, y cuáles podían ser las oportunidades".
Pronto encontraron la suya.

"El negocio de las furgonetas de venta de comida estaba empezando y aprovechamos el momento", cuenta.
Invirtieron el capital que tenían ahorrado en hacerse una furgoneta a la medida de su proyecto de recorrer Chile vendiendo sándwiches.
Silvia, que había trabajado toda la vida dando comidas, percibió enseguida las diferencias.
"Allá hay inspecciones del Ministerio de Salud antes de cada evento y un montón de normas sobre temperaturas, envases, etc.; no como en Venezuela, donde nadie te fiscaliza".
Tomó una determinación: "A nosotros solo nos tendrían que decir una vez las cosas".
Al poco, se veían participando como miembros de una asociación en reuniones con las autoridades sanitarias chilenas sobre cómo regular el incipiente sector de las furgonetas y la suya era puesta como ejemplo para otros vendedores.
Su negocio iba sobre ruedas en todos los sentidos.
"Nos ganamos la confianza de la mayor productora de eventos del país y nos llevaban a todos", le cuenta a BBC Mundo.
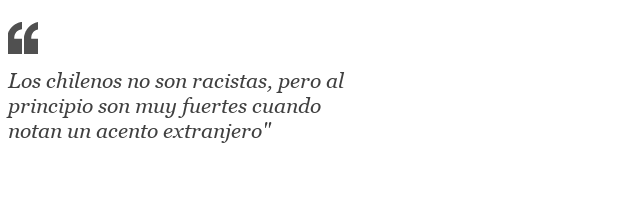
En uno llegaron a vender hasta 1.000 sándwiches en un solo día.
Subidos al carro del éxito, intentaron ayudar a otros venezolanos que llegaban.
Pero, cuenta Jean Paul, "no le daban el toque que le dábamos nosotros".
Y a veces desagradaban al público local.
"Los chilenos no son racistas, pero al principio son muy fuertes cuando notan un acento extranjero".
Acabaron contratando a una chica chilena para el trato directo con la clientela.
En su vorágine no había un resquicio para la nostalgia.

"Trabajábamos todos los días y no teníamos tiempo de deprimirnos", asegura Silvia.
Pero en la Nochevieja de 2016, después de toda la noche preparando y despachando bocadillos, volvieron a casa y se hicieron la pregunta clave.
"¿Queríamos hacer esto toda la vida? Era Navidad y nos dimos cuenta de que nos hacía demasiada falta nuestra familia", cuenta.
En apenas un mes, se deshicieron de cuanto tenían y retornaron a Venezuela.
"El país que nos encontramos era otro", comenta Silvia. "Incluso nuestra familia había cambiado".
Lo que ven ahora les resulta "deprimente" y creen que en su país "la gente se ha vuelto zombi".
"Los venezolanos se han acostumbrado a que los traten mal", lamenta Jean Paul.
No descartan marcharse de nuevo, pero de momento intentan otras cosas.
Últimamente organizan con el título de "Bajo el árbol" unos eventos nocturnos de música, arte y gastronomía en Caracas.
Silvia dice que en la Venezuela actual, "es muy difícil conseguir lo necesario", pero ellos no desisten.
"Ojalá podamos darle algo de alegría a la ciudad".
Jorge Ronchetti: "Es tu familia, es tu país; afuera no sientes eso"
El joven Jorge Ronchetti quería estudiar.
Pero también eso se ha puesto difícil en Venezuela.

Las protestas antigubernamentales de 2017 paralizaron las clases en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde cursaba estudios de Ingeniería Mecánica, retrasando el título sobre el que sueña construir su futuro.
Por eso decidió irse a España a tratar de terminar su carrera.
Para entonces su círculo ya se había reducido bastante.
"Casi todos mis amigos se habían ido y mi papá, que estaba esperando un hijo con su actual esposa, había solicitado una visa de trabajo en Estados Unidos", le dice a BBC Mundo.
Hasta entonces, había vivido con su padre en Caracas, pero él no podía acompañarlo a Estados Unidos, porque, cumplidos los 22 años, las leyes migratorias de ese país no se lo permiten.

Solo, decidió hacer uso de su pasaporte italiano, que le permite vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea, y viajó a la ciudad española de Valencia en marzo de este año.
Antes tuvo que pagarle a alguien en la UCV para que resolvieran el papeleo necesario. "Suele demorarse 8 meses y yo no podía esperar tanto".
En Valencia encontró trabajo como repartidor de comida en bicicleta. Con eso se mantendría y su padre le ayudaría a pagar sus estudios, mucho más costosos que en Venezuela.
Otros venezolanos titulados universitarios "trabajaban en eso doce horas al día para mantener a su familia", cuenta.
Tenía claro que él no quería acabar así.
Pero sus planes se truncaron.
La alta demanda en su carrera le dejó sin la plaza que había solicitado en la Universidad de Valencia.
Podría haberla conseguido si hubiera presentado su instancia en la más pequeña ciudad de Alcoy, pero desconocer este detalle burocrático, le obligaba a esperar al curso siguiente para matricularse.
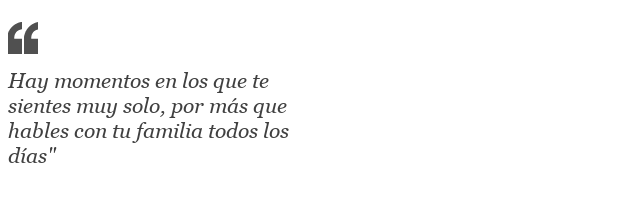
Como no quería pasarse un año en blanco, eligió volver a estudiar a Venezuela.
Ahora repasa su breve experiencia de migrante.
"Hice amigos allí y los españoles me trataron como si fuera uno de ellos".
Pero, añade, "hay momentos en los que te sientes muy solo, por más que hables con tu familia todos los días".
Sabe que, dada la situación de Venezuela, cuando por fin se gradúe quizá tenga que dejarla de nuevo.
Aunque le gustaría que las cosas fueran diferentes.
"Es tu familia, es tu país; aquí sientes que estás en algo tuyo. Afuera no sientes eso".
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
